Doña Estelaris y sus muertos de vidrio
Por: Luis Alberto González Arenas

Doña Estelaris tiene un ritual: Antes de cerrar los ojos busca reflejar su imagen en cualquier ventana, aparador, vaso o charco. Tal vez porque allí descubre su tiempo y ve que la luz aún emite su reflejo dentro de cristales opacos o luminosos. Alguna vez soñó que no dejaba huellas en la tierra, ni ondas en el agua, ni imágenes en los espejos.
*
Irina es una mujer de 46 años en situación de calle. “Vagabunda”, como se gusta llamar a sí misma. Hasta los 22 vivió en un departamento en Copilco con su mamá, hermana y abuela, todas viudas. Eran cuatro mujeres en 80 metros cuadrados que alojaban una realidad deforme, sostenida por la violencia y el abandono que habían significado los hombres en sus vidas. Tal era el novio de su abuela: un tipo regordete, pálido y que siempre vestía de vaquero. Su abuela lo conoció en una audición cuando trabajaba de maquillista para Televisa en Chapultepec. Se llevaba a Irina—entonces de 10 años—a los foros de la televisora. Sus pupilas se extendían con esos focos que enmarcaban los espejos y las caras de los artistas del momento que su abuela empolvaba con maquillaje y cocaína. Aquel hombre que se alistaba para la audición y vestía de ranchero, cargaba a Irina y la animaba a jugar luchitas. Parecía divertido.
Un día dejaron al vaquero cuidando de Irina en el departamento. Ella escuchaba una canción de Maná cuando él comenzó a alentarla hacia un cuadrilátero imaginario; le pidió insistentemente que se desvistieran para quedarse en calzones como hacían los luchadores. Irina, tímida, se quitó su pijama y el luchador de 67 años con el sombrero en la cabeza, le metió los dedos entre las nalgas y después se los llevó a la boca. La niña sintió un líquido cálido en las rodillas, lo recuerda como si fuese una clara de huevo poco cocida. Así comenzó un secreto que se repitió 3 veces más. Tres rounds sin límite de tiempo.
*
“Cómo yo te deseo, na na na na na na, cómo yo te adoró, na na na na na na…Mariposas bailan en mi pecho, el calor no se dispersa amor…te quiero besar de los pies a la cabeza…”
Los audífonos con casi dos metros de cable conectados a un viejo walkman se enredaban entre la cintura y los oídos de Irina mientras lavaba los platos. Ella era la que hacía el aseo en su casa. Ya no iba a la escuela. La dejaron de llevar a clases al terminar la primaria. Cada vez que escuchaba aquella canción, sentía algo raro—“te quiero besar de los pies a la cabeza”—, no se liberaba de las sórdidas secuencias con el vaquero. Le sudaba la nuca, sus dientes trepidaban, respiraba con dificultad y se hundía en una ansiedad insoportable; cerraba los ojos con tanta fuerza que aparecían los fosfenos (esas extrañas manchas luminosas que se manifiestan cuando apretamos los párpados), luego los abría y sentía cómo su mandíbula estaba trabada, se le paralizaba el cuerpo, demonios que con el paso de los años la habían llenado de rabia. Un día Irina lavaba los platos y el vaquero se paró detrás de ella, le puso la mano en el cuello y le hizo una breve caricia. Irina se quitó los audífonos con las manos aún enjabonadas e hizo a un lado el walkman, se volteó hacia el vaquero, que ya se chupaba el dedo índice y dijo tenerle una sorpresa. El vaquero sorprendido sonrió con encanto.
—Le va a gustar, lo hice para usted, está bien sabroso
—¡Ah caray!, a ver…
—Cierre los ojos y saque la lengua
Irina le clavó un fierro en la boca. La sangre se disparó desordenadamente. Libre. Feroz. Ella sintió un líquido cálido en las rodillas.
*
Crecí en suelo volcánico, sobre las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Irina era mi vecina en una unidad habitacional a escasos metros de lo que alguna vez fue el Showbiz Pizza Fiesta, restaurante que definió la infancia de muchas niñas y niños capitalinos en los noventa. Tenía maquinitas y animatrónics (robots en forma de animales que tocaban instrumentos musicales e intentaban no explotar en medio de cientos de chavitos que gritaban desaforadamente). Irina era inconfundible para todos los vecinos del edificio, sobre todo por la voz: melodramática, grave, cantada hacia dentro, que arrastraba todas las tes que tuviera la palabra. Pasaba las tardes lavando platos y cantando el repertorio entero de Ana Gabriel, Maná y principalmente Luis Miguel. Sus cánticos se escuchaban con claridad porque el fregadero estaba al lado de la ventana—que a la vez daba a un cubo interno que separa un edificio de otro—y produce un eco excepcional. Nunca se escuchó tantas veces La incondicional cantada a capela.

Ventana de la cocina por donde escuchaba cantar a Irina mientras lavaba los platos.
*
Visito mi antiguo barrio y encuentro a Irina. Me sonríe hasta los lóbulos de los oídos. Es la misma de ayer, la incondicional, solo que sin dientes por la adicción al cigarro y a la Coca-Cola. Me ofrece dulces. Va maquillada y se alburea con los policías de seguridad de la unidad habitacional. Le doy un tímido abrazo que me deja percibir un hedor de esófago enfermo. Me vende una paleta y me dice, “vente pa’ ca”. Parece consciente, aunque ya tiene signos nítidos de esquizofrenia. Se ausenta entre las vías urbanas por meses y vuelve de cuando en cuando. Irina lleva 16 años viviendo en la calle, según me dice su hermana Leila, quien recuerda la fecha perfectamente a raíz de que Irina enviudó al año siguiente, cuando a su esposo Carlos le pasó por encima un camión color oruga de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) mientras cenaba unos tacos sobre avenida Alfredo del Mazo, muy cerca del reclusorio preventivo varonil norte (aquel que el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera presumió como el nuevo reclusorio de alta seguridad para 790 internos con un costo de 500 millones de pesos que el entonces gobierno de la ciudad abrió a la inversión privada).
Leila acompañó a Irina a reconocer el cuerpo; cuando evoca esta imagen aprieta los párpados como si fueran manos empuñadas que nunca quisieran abrir las palmas.
*
Hay un crecimiento exponencial de personas en situación de calle; el último diagnóstico situacional de las poblaciones callejeras (2017-2018) de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedeso), expone que hay un total de 6 mil 754 personas en esta condición, de las cuales 9.93% son mujeres y 90.07% hombres. De esta cifra, hay 2 mil 400 personas atendidas en albergues y en Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), y el resto, 4 mil 354, habitan en el espacio público. Esto denota un crecimiento del 20 % en relación con el registro que se hizo en 2012. Las dos principales causas que la Sedeso ubica para que las personas acaben en la calle es la violencia familiar (59%) y el consumo de drogas (11%). A pesar del esfuerzo de las instituciones mencionadas por develar una estadística, las cifras pueden ser bastante inexactas debido al verdadero lío que significa hacer un censo preciso. Muchas de estas personas no quieren ser encuestadas, se esconden, van ebrias o con el cerebro esfumado por la inhalación de tíner o cemento. Hay también muchos que han desarrollado demencia o trastornos mentales como esquizofrenia. Los encuestadores terminan por abandonar la misión o “llenar la encuesta ellos mismos”, como me cuenta Irina, quien no pertenece a ninguno de estos números porque cada vez que su madre responde a un censo, declara que la mayor de sus hijas vive con ella en el hogar.
En agosto se hará una reunión denominada Derechos de las Poblaciones Callejeras, espacio de participación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México que busca ahondar en los temas relacionados con la población en situación de calle, incluyendo el bajo presupuesto que se otorga para atender a los grupos de alta vulnerabilidad; el objetivo de la reunión será estructurar protocolos que ayuden a crear una red de apoyo, porque hasta la fecha no existe.
*
Irina acepta mi propuesta: seguirla durante 24 horas.
*
Su mamá la botó a la calle, no le perdonó haber dejado a su abuelastro con el habla atropellada y gangosa. Prefirió llorar el cuerpo del vaquero a la dignidad de su hija “sucia y provocadora”. Irina se largó con su coraje revuelto entre las líneas del metro, haciendo combinaciones de color hasta que decidió parar en la estación de Indios Verdes. El cuerpo le temblaba por fragmentos, como cuando un caballo tiembla la piel para espantar a las moscas. Sentía que alguien la seguía y que la gente la bombardeaba con miradas de asco. Caminó un rato más y se halló debajo de la torre del cine Lindavista, al lado del Santuario de Juan Diego que yace en el abandono de una remodelación que se quedó en obra negra. Estaba confundida, desconcertada, pero luego la llenó una paz que no había conocido, siguió caminando y se encontró un grupo de danzón que bailaba en el Deportivo 18 de marzo; un hombre en sus tempranos cuarenta la sacó a bailar. Ese día bailaron todo lo que fueron y serían. Entre canciones de la Orquesta Avilés y de Gus Moreno, Carlos entendió que Irina se había fugado de casa, entonces le permitió quedarse en la suya; una casita de tabicón dentro del Panteón de Cuautitlán donde trabajaba como velador y enterrador. Así paso medio año, tiempo en que Irina quedó embarazada de gemelas. En esa etapa volvió a hablar por teléfono con la madre y abuela, quienes decidieron ayudarla en el proceso. Las gemelas Dafne y Ariadna nacieron un 28 de agosto del 2000. Fueron sietemesinas. Una cesárea milagrosa que dejó a Irina muy débil; debió seguir su recuperación en el departamento de su abuela. Carlos iba y venía, hasta que ya no quiso viajar más y se llevó a Irina y a sus hijas a la casita en el panteón. Cuando las gemelas tenían tres años, Carlos se había desatado en un alcoholismo violento que involucraba a Irina como compañera de juerga; las hijas iban creciendo a su suerte como si se tratase de generación espontánea. Luego vinieron los golpes. Irina no se dejaba, respondía, entonces había noches que se noqueaban entre sí con lo que tenían a mano (palas, tablones, ladrillos e incluso Cristos): “el culero, me pegaba con unas pinches crucezotas, con el Cristo de metal en las costillas hasta que un día le centré bien los huevos con su misma cruz”.
Irina se fue con las gemelas entre los brazos y recuerda haber mirado la escultura de dos Indios. Gigantes. ¿Verdes? Luego miraba a sus dos hijas. Pequeñas. Iguales. Trigueñas. En ese momento decidió volver a la casa del “nunca jamás”, a la que había jurado no volver para dejar allí a sus hijas. “Yo soy de la calle, pero la calle no es para ellas”.
Pasaban semanas y meses sin que supieran nada de Irina, luego sorprendía en las madrugadas tocando la puerta de su abuela, casi siempre en un estado aciago que llegaba a la demencia. No le abrían, entonces pateaba por horas, implorándoles que tuvieran compasión para dejarla entrar y ver a las niñas. Se gastaba la voz maldiciendo a su madre. Los vecinos estaban hartos de semejantes eventos y llamaban a la policía. La detuvieron varias veces, pero al cabo de un tiempo, Irina acabó haciendo amistad con los agentes públicos, a quienes les gustaba bromear con ella como si fuera un compa más. “Yo aguanto vara”, les decía a los oficiales.
Su mamá llamó a la clínica San Rafael, polémico psiquiátrico en Insurgentes Sur, cerrado en 2009 y demolido en 2013. Irina no sabe cuántos días estuvo allí pero su expresión de terror lo dice todo. La medicaban hasta que sentía los ojos como cascabel. Ruidosos. Metálicos. Hundidos en levetiracetam (anticonvulsivos) y fluoxetinea (antidepresivos). Regresó golpeada, quemada, desnutrida y sin alma. Era la naturaleza muerta pintada por el olvido. Sin embargo, la calle era siempre un respiro para Irina; se sentía libre y esa libertad la dotaba de un sentimiento más cálido y de protección. Cuando despertó del letargo en que la hundió la experiencia en el psiquiátrico, ya era una locomotora de vapor que exhalaba el humo de 56 cigarros diarios. Su cuerpo se convirtió en una fuente de azufre. A su paso dejaba siempre una estela, un olor a sudor y a alquitrán. Un rastro en el asfalto, en los charcos, en las jacarandas que aún no se pintaban de morado.

Las huellas de Irina permanecen en la puerta del departamento de su abuela.
*
Doña Estelaris es como la calle llama a Irina. Aunque parece extraviada en el aquí y ahora, recuerda su pasado como si lo hubiese vivido más de una vez. Se disocia fácil, habla demasiado y luego calla por largo rato hasta que aparece su risa rasposa, violenta, kilométrica. Se vuelve un rompecabezas pero al final uno se da cuenta que los pedazos de vivencias que ella cuenta, coinciden, se atan en un punto, solo hay que tener paciencia para armarlos.
*
Voy a estar con Estelaris durante 24 horas. Mientras me da algunos retazos de su vida, llegamos a su estación favorita, Candelaria; le gusta el dibujito representativo del pato en el agua. Siempre imagina que puede estar tranquila, flotando, sin empaparse, tener esas plumas que hacen que el agua se resbale, que el mundo se deslice al vacío sin aspavientos. Así se siente cuando sale de la estación y deambula por la avenida Congreso de la Unión, viendo maravillosos grafitis que alegran las vigas del puente que sostiene el tren. Llegamos hasta “El abrazo”, pintura que narra la parte trágica del mestizaje donde muchas veces pernoctó y que es copia de la obra del muralista Jorge González Camarena (el original está en la fundación del patrón de la telefonía celular tras haber estado en el Museo Nacional de Historia). Irina me cuenta que allí tirada encontró una chamarra negra que tenía bordados fluorescentes en la parte de atrás, decía: “Sonido Estelaris”. Le gustó, la trae siempre, es su prenda cómoda, mestiza, segura. La usa para dormir y bailar en cualquier lugar donde se pudiera escapar algo de música. Es el traje que la rebautizaría en la mitad de su vida.
*
Estelaris me presenta a su familia metafísica, no la de sangre, pero sí la que le salva la existencia. En ella está “La Presidenta”, travesti que gusta vestir con minifaldas, blusas holgadas y tenis. Siempre está acomodando tres cajas de grueso cartón de manera obsesiva, como jugando un cubo de Rubik pero sin variaciones de color. Las acomoda con suavidad, como si estuviera colgando vestidos de noche en un amplio ropero. Acostumbra recorrer a pie desde avenida Tláhuac hasta Avenida de los Poetas, recorrido que le lleva alrededor de una semana. Son en promedio 30 kilómetros con sus cajas bajo el brazo. Después vamos con Leopoldo, menonita que acabó de vago porque le gustaba salir a curiosear fuera de su comunidad en Nuevo Ideal, Durango. Se metía a bañar en las fuentes, jugaba futbol en la calle y después le dio por meterse a las cantinas, algo que no está permitido en “la ley del menón”, código de conducta cristiano y anabaptista que sigue su comunidad. Cayó en la enfermedad del alcoholismo y su padre continuamente lo sorprendía bebiendo bachitas de supuesto tequila, fumando y luego hasta con tachas de color amarillo en los bolsillos de su overol. Leopoldo recuerda con humor la “cara rojo tomate” que llevaba su iracundo padre que antes de echarlo a la calle, le arrojó moldes de leche cuajada con vinagre y limón. Sus iris azules parecen sudar en un recuerdo seco.
Por último, Irina me presenta a su actual pareja, Isidro, el “Pata Salada”, hombre delgado, moreno-ultravioleta, correoso, pelo-rizado-negro-petróleo, casi llegándole a los omoplatos, con el cebo adecuado a los días sin bañar. Trae un par de muletas porque le cortaron el pie derecho, situación que toma como si solo le hubieran cortado las uñas crecidas. La amputación es parte de él y no se le nota ningún símbolo de drama, coraje o vergüenza. Lo ha normalizado por completo. Es hasta que uno le pregunta cuando en realidad muestra algo de interés por la ausencia en su cuerpo.
—Lo perdí en una apuesta
—¿en una…?
—…en el desmadre, pinchis gueyes acá…todos locos jugando cartas, pura pendejada y aposté el pie…
“Ah, ¿verdá…?” — esperaba yo que me dijera — pero no fue así, Israel solo complementa su comentario formando con sus dedos una tijera para después decir: “me lo mocharon, por andar de pendejo apostando la pierna”. Nunca había escuchado algo igual, alguien que a voluntad propia se haya jugado, no su casa, no su auto, drogas, o hasta la pareja, sino el pie.
“Pata Salada” fue joyero de los que saben de minerales, gramos y quilates. Aprendió bien el oficio y el negocio, “andaba en el centro y traía fajos de billetes”. Dice que era “el mejor compra-venta de oro de la ciudá”, fumaba, bebía y se daba pericazos: “me sentía acá…pinche poderoso”.
Los narcos lo llevaban a sus casas de seguridad para que les vendiera pulseras, collares, relojes y demás. Entre ellas, dice, las operadas por el grupo del Chapo Guzmán: “me llevaban al Pedregal y a una como bodega por Iztacalco, la fachada era de venta de perfiles de acero…esos güeyes no sabían nada, la neta me los transaba bien chingón con las joyas, les endulzaba el oído de que era un anillo o un collar de lo más chingón y se los cobraba al triple a los putos”.

Isidro, pareja de Irina.
Israel avanza ágil y con tal naturalidad que hasta pone a pensar si realmente necesitamos los dos pies. Su ruta favorita va de avenida Universidad a Circuito Interior, a la altura de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, por donde tiene uno de sus refugios debajo de las vigas de acero que sostienen el desnivel. Habla de tardes hermosas de otoño y de cómo rugían las calles en el sismo del 2017; “era una polvareda, apestaba a cal y a flores”. Israel se refiere a ese olor a formol y a los arreglos florales que aparecían en las zonas colapsadas. Esencias del luto de una ciudad malherida. Dice que, en ese 19 de septiembre, fue la única vez en su vida que sintió que no lo miraban raro, no es que le importe, pero fue algo que llamó su atención, tal vez porque la gente iba distraída a causa de la angustia o quizás una síncopa en que se reconocía al otro sin juicios ni categorías. Cuando todo se calmó, Israel cuenta que llegó uno de esos días en que desde el puente “se podía mirar a Don Goyo” (volcán Popocatépetl). No pasa muy seguido, pero cuando eso sucede, al “Pata Salada” le da por celebrar su cumpleaños.
Israel le enseñó a Irina a espulgar la basura y hasta contener la regla con papel cartón y residuos de pañales usados entre las piernas. Fue él quien la convirtió en una aguililla de Harris (esos halconcitos que se han adaptado a vivir en la ciudad comiendo pichones y algunos deshechos), así aprendió el arte “de picar” en los basureros del Oxxo o de los Seven Eleven, las calles en los días de mercado y a veces alguna bolsa perdida de sobras de algún restaurante fino. Estos héroes de la vida diaria se llenan de a poco, guardan el resto, hacen cuatro pequeñas comidas. Mastican pedacitos de carne o pollo que fueron cocidos, tortillas o cereales chiclosos, pan duro (dulce o salado) y de caja. A veces algunas sobras o pulpas de frutas con sabor a tepache, cáscaras de zanahoria y de papa, también leche y yogurt “antes de que se agríe y se haya revuelto con otras mierdas”. Juntan sobras de refresco y agua, o de jugos, “aunque luego las abejas se pongan de cabronas”.
Son buenos para elegir, a excepción, tal vez, del alcohol de farmacia que beben y les destroza el organismo. Me quedo perplejo de la cantidad de comida desperdiciada que uno encuentra en los basureros, sin mencionar todos los utensilios a manera de herramientas que podrían reciclarse. No hay duda, se puede vivir de cazar la basura en la gran selva metropolitana, bastaría tomar algunos cursos con Irina e Israel, virtuosas aguilillas.
*
Irina ha decidido establecer lo que será su casa al menos el próximo mes bajo un puente que engrana a Insurgentes Sur con Universidad, a la altura de Copilco, un hueco donde apenas se logran ver sus ropas, algunos cartones y cazuelas quemadas. Huele a cemento húmedo, a vinagre, a tierra contaminada. Las esquinas sudan orines y conviven con generaciones de insectos todo-terreno y plásticos que han decidido nunca degradarse. Tiene la oscuridad óptima para que Doña Estelaris no se sienta agobiada por la luz feroz que en la mañana suele provocarle jaquecas o le reseca los labios hasta sangrarlos. El ruido no le molesta, parece estar tan acostumbrada a él como a la contemplación compulsiva que hace diariamente recargada sobre una barrera de contención. Ella mira el cielo, los anuncios, los autos; en realidad tal vez no esté viendo nada, sino que logra entrar en el espacio ideal para orear sus pensamientos, hacer respirar su pasado y que el humo del tabaco le esboce alguna idea que pueda llamarse “futuro”. Para Irina, el horizonte urbano es como los grumos que quedan al fondo de una taza de café turco.
Doña Estelaris está lista para dormir: “Pásame mi curcamicón” me dice, y yo no tengo idea de lo que eso significa. Me señala con insistencia un punto vago que yo no sé descifrar. Se desespera, se levanta y recoge del suelo un collarín ortopédico, de los blandos. Descubro que lo usa como almohada: “¡Chingao, pareces nuevo, éste…mi curcamicón!”, me dice riéndose y agitando el objeto frente a mi cara. Entiendo que es una palabra más que ha inventado en su vocabulario itinerante, como cuando dijo: “mira, qué bonito tojorelechito” y el único que entendió que era un cachorro fue el “Pata Salada”. Es la ansiedad con la que nombra el mundo ante lo insoportable de la realidad y sus imposiciones.
Por fin, Irina, duerme. Es de esas personas que parecen apagarse con un interruptor. Cae redonda entre cansancio y anhelo. Ronca como si su voz se quisiera escapar de un exorcismo, pero es el ensueño quien no la deja respirar tranquila. Despierta a las 5 am con una tos tan severa que ni el diablo y el humo de todos sus infiernos poseen. Así va desenconchando su cuerpo, lo truena hasta armarlo de nuevo para ponerse de pie ante la vida. Hoy es una mañana especial para ella, un día que se repite cada mes y medio.
“Me gusta visitar a mis muertos”.
Sus muertos están en el panteón de Cuautepec, en dos metros cuadrados que le cedió Carlos cuando empezaban su noviazgo: “Fue cuando nos poníamos bien pedos…dormíamos en las capillitas, les contábamos mamada y media a los moridos”. Irina recuerda con amor aquella época, sobre todo porque iba todos los viernes (con Carlos o sin él) a bailar a partir de las 6 de la tarde al California Dancing Club, cerca del metro Portales en Tlalpan. Las flautas, los violines y timbales la mantenían sobria, era el único homenaje a su corazón tan lleno de ámbar y espinas.
Llegamos al panteón después de cuatro horas de camino, una coca de litro y medio, sabritones y 8 cigarros (no muchos para lo que ella es capaz de inhalar). Irina quiere dejar de fumar porque dice que gasta mucho. Cada cajetilla (de las 15 que compra) le cuesta 10 pesos en un tianguis de Ciudad Neza, son cigarros piratas que vienen desde Paraguay; entre sus favoritos están los Forastero, Cumbia y Blue River. Cocteles de aserrín y sobras de tabaco mezclado con 50 sustancias químicas que dan sabor y aroma a lo tóxico.
Entre tumbas y epitafios, ella brilla de alegría. Corre para enseñarme una bombona morena de vidrio, lo que conocemos como “caguama”; dentro lleva tierra, objetos brillantes y papeles con garabatos. Me doy cuenta de que esa botella es una representación de sus muertos: una garrafa morena de un litro de cerveza rellena con objetos que le son espirituales. Además tiene envases de refresco y detergente como símbolos de cuerpos abandonados por el alma.
Estelaris dice que los muertitos más importantes van en botella de vidrio, allí están muchas amistades de la calle, incluidos Carlos y dos perros (“El Pato” y “El Nativitas”) que la acompañaron en sus momentos más críticos. Le pregunto por los demás que descansan en los frascos de aceite capullo o cloralex. Se talla los ojos, prende el noveno cigarrillo y apunta: “Allí estarán mi madre y en el otro el pinche ranchero hijo de su puta madre”. Me va diciendo que reza para que su mamá y el vaquero mueran y así los entierre definitivamente para poder entonces regresar a atender a sus hijas y a su reciente nieta, África (una de las gemelas, Ariadna, ha sido madre). Enseñarles el mundo y “El abrazo”.
Después de visitar su pequeño cementerio, Doña Estelaris se queda a dormir en el Jardín Madero, parte del Barrio de Cuautepec El Bajo (una placita que tuviera su época emblemática porque se rodaron algunas películas de Pedro Infante como “La oveja negra”) que se ha vuelto refugio de algunos peregrinos como ella. Irina tiene allí otro “lugar de poder” —como diría Carlos Castaneda—, se trata de un sitio que le reconforta porque está entre una pared y un vidrio que forma parte del cubículo de un cajero automático en el que ella puede ver su reflejo y saber que su imagen existe. Eso le da paz. A veces, cuando “Pata Salada” la acompaña, le pide que la mire una y otra vez haciendo muecas, caras y bailes frente al cristal de la puerta.

Rincón de Irina en Panteón de Cuautepec El Bajo y Bombonas de Vidrio.
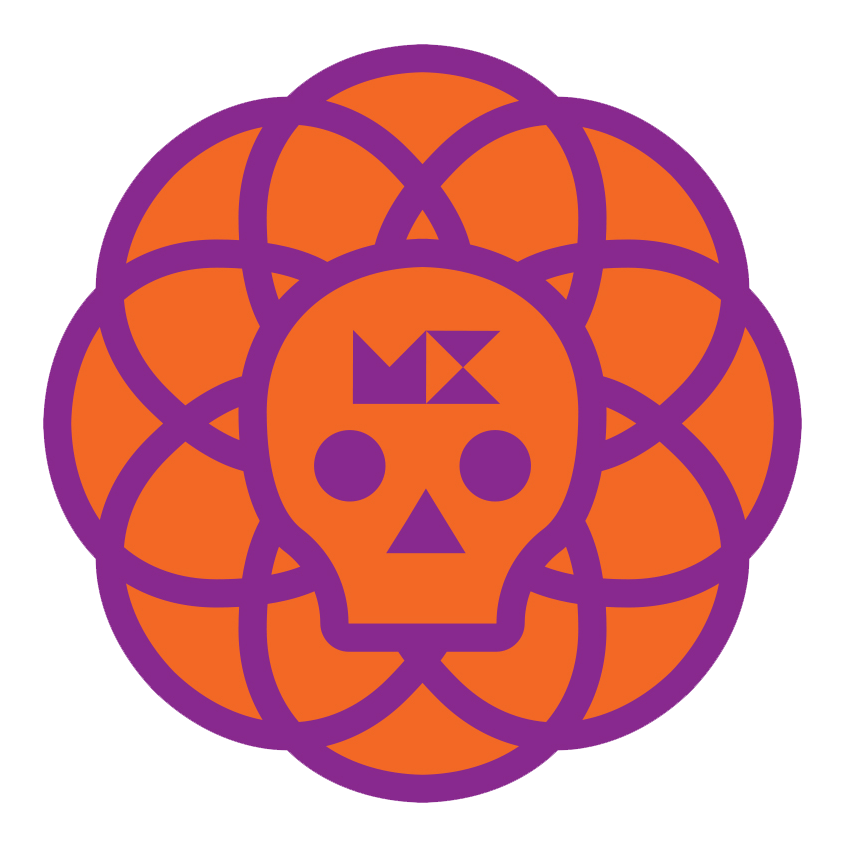
Leave a Reply