¿EN QUÉ SUEÑA MI ABUELA CUANDO SE OCULTA?
Por Hugo Roca Joglar
Llego a casa de mi abuela para tomar café con ella.
“¿Qué escribes?”, pregunta y señala este cuaderno.
“Sobre ti”.
“¿Mi biografía?”, pregunta con una sonrisa coqueta.
“Una crónica sobre tus emociones e ideas”.
“¿En tu crónica salen mis padres, los chicos, las abuelas?”
“Todos salen, sale hasta Clío”.
“¿Y me haces quedar bien?”.
“Bien y mal”.
Mi abuela sonríe con picardía.
“Oye, pero no vayas a hacernos hablar como españoles a mí y a mis padres. Sería ridículo. Quiero que en la historia todos, incluso en Barcelona, salgamos hablando mexicano”.
“Muy bien, ¿quieres pedir algo más para tu historia?”.
“No, pero ahora que llegue Luis hay que preguntarle si él está de acuerdo”.
Y yo ya no me atrevo a decirle que Luis, su esposo, mi abuelo, lleva 23 años muerto.
I
MONODIA DE DOS VIAJES PARALELOS
*
La carretera emociona a mi abuela como si fuera una niña que por primera vez sube a un coche. Baja el vidrio y abre la boca. Se ríe de las raras sensaciones que el aire le provoca en la lengua. Su risa es un sonido corto y agudo. El aire es frío, aún nocturno.
Oculto detrás de lejanas montañas, el sol desprende las primeras claridades. Son de un rojo pálido, como sangre disuelta en agua. Huele a humo y a calabazas. Se meten al coche pedazos de niebla. Mi abuela cierra la ventana rápidamente, como si quisiera aprisionar las nubes.
O los fantasmas.
*
Mi abuela, de niña, soñó con cantar ópera. Tarareaba las arias de Violeta al ir y al regresar de la escuela. 1936. En su Barcelona natal había comenzado la guerra. Tenía 10 años cuando asesinaron a Lorca. Su mamá la sacó de la escuela. Dijo que no había dinero, pero la realidad era otra: no quería quedarse sola.
*
Mi abuela duerme con la boca abierta. A lo lejos, una vaca. Suena El concierto madrigal para dos guitarras y orquesta de Joaquín Rodrigo. Los labios de mi abuela dormida forman un beso. Debajo de la oreja le ha salido un lunar; grande, circular y oscuro: es un lunar feo. De su cabeza caída se desprenden relaciones extrañas: tras la base de la quijada han desaparecido laringe y tráquea; el cabello queda de cara al vidrio delantero: un rizado cabello que no termina por ser completamente blanco; aquí y allá hay restos de un pasado que ignoro: su antiguo cabello café claro.
*
Sobre Barcelona caían bombas. La casa de los Romero Balasch estaba atrás de la Sagrada Familia. María Rosa, la pequeña de tres hermanos (única mujer), veía los aviones desde la cama por la ventana de su cuarto y bajaba a la sala corriendo:
“Mamá, hoy sí nos matan”.
Y su mamá, Pepita Balasch, continuaba tejiendo en silencio alguna prenda (suéteres, pantuflas, calcetines, bufandas) que mantuviera caliente el cuerpo de sus hijos. Tejía sin ver lo que hacía con lentos movimientos precisos. Usaba colores claros: azules y verdes. Su esposo, José Romero, continuamente le insinuaba que tal vez para los chicos sería más conveniente usar tonalidades fuertes. Insinuaciones tímidas a las que Pepita no respondía. Ella tejía en silencio, con la mirada fija en la puerta de entrada, sin variar su elegido cromatismo que tendía hacia lo tenue.
A veces María Rosa, al verla impasible, agarraba los hombros de su madre y la agitaba por la espalda:
“Mamá, hoy sí nos matan”, insistía.
Entonces Pepita reposaba las herramientas y el tejido sobre el piso, se ponía de pie y abrazaba a su hija.
*
Al salir de las curvas hacia la derecha, surge, distante, el Tepozteco. Se ha aclarado la luz de la mañana. Luces grises, luces azules y luces blancas cuyas combinaciones y velocidades producen la sensación de agua.
Ahora han quedado a la izquierda las montañas. Vamos hacia ellas y, sin embargo, el acuático cromatismo las aleja. Una lejanía abstracta. La sensación física es de proximidad: piedras y árboles parecen cada vez más grandes, pero son vaporosos los colores que se colisionan en el cielo y adquieren una apariencia onírica todos los objetos que se miran a través de ellos.
Es el Tepozteco a nuestro lado, pero su existencia resulta ajena de una forma inquietante, como si estuviéramos soñando a la montaña.
*
María Rosa se habituó a las bombas. Las explosiones eran siempre lejanas; sucedían en distantes zonas de Barcelona que ella ignoraba. Tras el estruendo se levantaban torres de humo que a veces permanecían ahí flotando, altas y siniestras, durante varios minutos antes de desvanecerse.
Esas torres de humo poblaban las pesadillas de María Rosa.
Salvo por esos horribles sueños en los que siempre moría asfixiada, la guerra se volvió parte de su vida diaria. Una presencia normal, contra la que dejó de luchar.
*
Duerme mi abuela. Su sueño suena. Apago el Concierto madrigal y escucho a mi abuela soñar. Hay dos ruidos que provienen de ella: el de la nariz y el de la boca. Son ambas voces de viento relacionadas con la respiración; comparten un acompasado ritmo lento que nace de la vida. Comparten también la dinámica: tenue y suave, un molto piano que por momentos desciende a cuasi niente.
Los timbres, sin embargo, son diferentes. La nariz suena melódica y aguda, sus frases son largas y continuas; en cambio, el sonido de la boca es fragmentado y ronco, casi percutivo. Son sonidos que expresan distintas dimensiones oníricas.
¿Mi abuela sueña alguno de esos antiguos sueños suyos en donde ella es una niña en Barcelona que al ser tragada por una torre de humo muere asfixiada?
¿Qué sueña mi abuela?
Puede que nada. O quizá deambula en una inconsciencia ausente, entre oníricos territorios vacíos. O tal vez duerme en un lugar secreto sin color, atmósfera ni historia.
Y de pronto me arrepiento. Regreso el sonido al concierto de Joaquín Rodrigo. Mi curiosidad resulta invasiva, pues busca descifrar un aspecto de su intimidad. Es descortés escuchar a mi abuela soñar.
*
El 17 de enero de 1939 Pepita recibió la visita nocturna de Ricardo Roca Romero, su primo hermano. Eran las 11 y media; María Rosa debía estar dormida, pero le dolía la cabeza.
“Han mandado a Luis a la guerra”, dijo Ricardo con voz entrecortado, “la República ha reclutado a mi hijo esta mañana”.
Y por primera vez en su vida, María Rosa escuchó a su madre llorar.
*
“¿No era ciego?”, me parece que dice mi abuela.
Tiene los ojos cerrados. Habla dormida. Reacciona a estímulos oníricos. ¿Qué clase de personajes habitan el inconsciente de mi abuela? ¿Serán siniestros?, ¿los habré conocido?
En estos últimos días me obsesiona una idea que le leí a D.H. Lawrence: Yo represento sus sueños secretos. Soy todo lo que ella soñó en privado, oculta, con miedo y culpa. Ella quiso cantar ópera y yo escribo sobre música. Cantar ópera significaba entregarse al misterio de la música, vivir una vida abstracta y dramática, regida por paisajes abiertos y construcciones inesperadas. Soñar con cantar ópera era su sueño de independencia y libertad. Escribir sobre música es la manera en la que yo vivo una vida laboral sin horarios fijos ni oficinas, es la manera en la que existo envuelto en el misterio de la música. Un misterio al que me acerco con palabras. Palabras que representan la suave voz fragmentada y afinada con la que mi abuela tarareaba en la Barcelona de 1936 las arias de Violeta. Y es a todo lo que llego. Mi pensamiento concluye ahí, en esta representación simple e inmediata del sueño secreto de mi abuela del que estoy hecho. Hay mucho más. Ideas más profundas y complejas. Otros panoramas de auténtica trascendencia. Ahí ya no llego. Es donde empieza toda esta oscuridad que me rodea.
*
María Rosa veía a Luis, su primo segundo, seis o siete veces al año. Coincidían en reuniones familiares y hablaban poco. Él era cuatro años y medio mayor.
Coincidían en su amor por los perros. Luis tenía una beagle que María Rosa adoraba. Se llamaba Cosaca para inmortalizar con su nombre la fruición con la que lamió vino derramado a los dos días de haber sido adoptada.
A los 17 años, a principios de 1939, Luis era un espigado muchacho que usaba lentes y jugaba ajedrez con su padre Ricardo todos los viernes después de la merienda. Era bromista y parlanchín. Tenía la firme convicción de convertirse en contador.
Dos soldados tocaron en su casa y lo reclutaron. El Ejército Republicano se había quedado sin hombres y el deber de cualquier catalán es defender a la patria. Es lo único que dijeron. Se llevaron a Luis a la fuerza.
“¿Y qué si me niego a dárselos?”, preguntó Ricardo.
“Lo llevamos al monte y allí lo fusilamos”.
Antes de entregárselo a los soldados, Ricardo le puso a su hijo un escapulario en la mano. Y ese escapulario aparecía siempre dentro de María Rosa cuando imaginaba a Luis en la guerra.
“¿Qué imagen tenía?”, le preguntó María Rosa a su madre.
“¿Qué dices, hija?”.
“Me dijiste que antes de entregárselo a los soldados, mi tío le ha puesto a mi primo en la mano un escapulario. ¿Qué imagen tenía ese escapulario?”.
“No lo sé, no me lo ha dicho”.
María Rosa decidió que el rostro de Montserrat sería la imagen del escapulario de su primo segundo, y así, acompañado por la cara doliente de una virgen negra que lo veía desde una inmensa pena, comenzó a imaginarse a Luis en la guerra.
Imaginarse a Luis en la guerra se convirtió en la obsesión de María Rosa.
María Rosa recordaba que la última vez que lo vio, Luis dijo que le había comenzado a salir barba. Lo dijo en la mesa tímido y orgulloso, con voz ronca e insegura. Y ese recuerdo hacía llorar a María Rosa. Llorar de rabia y de ternura. Llorar de amor y de impotencia. Llorar de indignación, terror y angustia.
Luis se ilusionó por ser dueño de su primer gran misterio. Que le saliera pelo en la cara, que él fuera el responsable de cortarlo, eran cosas que lo habían ilusionado. Su intimidad comenzaba a poblarse de secretos. Y él era dueño de eso: de su primer gran misterio. Y ahí, durante esa hermosa inocencia, se lo había llevado la guerra. Tenía 17 años y lo habían obligado a ser soldado. A matar. A, en combate, morir asesinado.
Pero la muerte no estaba de manera presente en la imaginación de María Rosa. Su imaginación bélica era blanda y quieta. No imaginaba muertos ni gritos ni balas. La guerra en su imaginación era todo lo que sucedía cuando no había batallas.
Imaginaba los silencios y las miradas. Imaginaba a cinco adolescentes hacinados en raquíticas mantas. Imaginaba a Luis con el escapulario escondido bajo los calcetines. Y lo imaginaba limpiando cada noche sus botas e improvisando con navajas oxidadas y palos de madera para, a ciegas, de noche, encogido dentro de una trinchera, poder rasurar lentamente su incipiente barba negra.
*
La voz de mi abuela es tan musical. Una música quieta a la que le estorban las palabras. Lo suyo es el sonido por sí mismo. Sonido puro, sin programa. Traslada las líricas arias de Violeta a suaves mundos sonoros en donde ya no hay drama. Únicamente melodías tarareadas de una manera lenta y delicada. Y lo que para la historia de la ópera es el himno libertario de una moribunda mujer extraviada, en el canto de mi abuela se convierte en extraña música ingrávida, sin historia, casi incomprensible, casi muda, que parece sonar, balbuceante, primero en el aire, luego meterse por la boca de mi abuela, bajar hacia su intimidad y ahí perderse.
Privada música onírica de pálidos colores matinales.
*
Luis regresó de la guerra con los fragmentos de una historia que por inofensiva se intuía aterradora. Dijo que no había pan, pero sí grandes cacerolas de avena con agua. Que se hizo amigo de Santiago, un pelirrojo chaparro oriundo de Montjuïc, a lo alto de Barcelona, y los unió su gusto por el ajedrez, que descubrieron cuando, al regresar de una infructuosa avanzada, se cruzaron con la caballería y Santiago señaló a un mallorquín negro y blandengue:
“Si tuviese dos de esos en un tablero, acorralo al rey enemigo y termino con esto”.
Contó que no había relojes, ni en las paredes de los cuarteles ni en las muñecas de los generales. Que tal vez habían pasado cinco o siete semanas desde que entró al conflicto cuando, de madrugada, en un páramo enlodado, lo capturaron los falangistas.
Luis llevaba dos días sin comer hacinado en una trinchera con otros tres soldados. Les habían ordenado quedarse ahí hasta nueva orden, pero pasaron dos noches y tenían hambre. Sospechaban que el general que debía rescatarlos había sido asesinado. Estaban paralizados a causa del miedo y el frío. Luis decidió, fusil al hombro, salir a buscar a un gato, dispararle y asarlo (ni modo, a pesar de la luz y el humo). No había dado ni 50 pasos cuando sintió un cañón en su nuca y la gangosa voz de un muchacho:
“Ahora tiras para Franco o te fusilamos”.
Y para Luis no hubo diferencia al cambiar de bando. Quería regresar a su casa y jugar ajedrez con su papá. ¿A él las ideologías qué podían importarle?
*
El primer recuerdo que tengo de la voz de mi abuela me remite a un jardín.
Tengo cuatro años: 1991. Estoy en un columpio frente al arenero. Ella me empuja. Veo el cielo y la arena. El cielo y la arena. Y ahí, desde el cadencioso vaivén, entre la efímera repetición de dos paisajes, recibo su música. Lo inmediato es que busco a un pájaro. Lo busco en el cielo y lo busco en la arena. No lo encuentro.
Debe estar cerca: aún escucho su canto. Es un canto agudo, dulce y blando. Debe ser un pájaro pequeño. Entonces mi abuela, tal vez asustada ante la idea de que me ha empujado demasiado duro, toma con sus manos los barrotes del columpio, lo detiene y pega su pecho sobre mi nuca. Su pecho vibra en mi nuca. La música se acerca. El vaivén regresa. Quien canta es mi abuela. Veo el cielo y la arena. El cielo y la arena. Que sea mi abuela quien como pájaro canta me sorprende hacia la belleza. Hacia la alegría. Hacia la sorpresa. Y me río. Ella canta a su manera secreta y yo me río. Me río sin voltear a verla.
El cielo, la arena, su canto y mi risa.
*
Luis no dijo mucho más. Que con los falangistas huyó dos semanas por las montañas catalanas hasta que le dieron un uniforme limpio, lo subieron a una camioneta que, adornada con banderas, entró triunfal en Barcelona. Que la camioneta volcó cerca de Las Ramblas y se golpeó en la cabeza. Que no era grave, pero estuvo en el hospital una semana. Que por eso había regresado hasta principios de junio.
Tras cuatro meses como soldado, eso fue lo que Luis contó sobre la guerra. Parecía estar bien, pero nadie se atrevía a preguntar. Su historia era demasiado simple, demasiado clara y demasiado buena. Lo aterrador latía en todo aquello que Luis no decía.
“Es imposible, Pepita, que no haya visto la brutalidad”, insistía, en privado, Ricardo.
“¿Y vas a ser tú tan bestia de ir a preguntárselo?”
“¿Y si lo obligaron a matar? No podemos dejar que se guarde la muerte”.
“Si Luis recuerda así la guerra, si así quiere narrarla, ¿qué derecho tenemos para remover de su corazón los recuerdos que intenta olvidar?”
¿Qué escenas habitaban el espacio entre los fragmentos de guerra que Luis contó? La familia lo dejó en paz. Le dijeron que ahí estaban para escucharlo por si algún día deseaba contar algo más. Aunque nadie insistió. Nadie hizo preguntas. Nadie excepto María Rosa.
*
“¿No era ciego?”.
Mi abuela repite por tercera vez la pregunta, pero yo, ante su voz, aprendí a ir hacia el sonido. A veces permanezco sumergido en su musicalidad acuosa durante varios segundos y experimento vagas sensaciones etéreas, cercanas a la meditación, que me alejan del concreto significado de las palabras.
Se refiere a Joaquín Rodrigo.
“Sí, era ciego. Aunque nació viendo. Se quedó ciego a los dos o tres años”, le respondo a mi abuela mientras nos detenemos en la caseta de Tepoztlán.
Son casi las siete. Quito el Concierto Madrigal. Mi ánimo está muy lejos de esa nostalgia elegante, siempre solemne, siempre un poco traviesa, tan antigua y coqueta. Una coquetería de salón, de ingenio, de paciencia, de contención, de largas pausas, de distancia, de tres tiempos. Joaquín Rodrigo siempre me ha hecho imaginar el pasado de mi abuela. Es desde su música que logro inventar convincentemente imágenes sobre la juventud de mi abuela. Cuando era una joven mujer de cabello café claro.
A Joaquín Rodrigo le ocultaron que su esposa había muerto. Victoria aún duerme en su cuarto, le decían cada mañana. Y Joaquín Rodrigo, de 97 años, no tenía ánimo para pelear. Para decirles que no fueran estúpidos, que su esposa estaba muerta, que lo sabía por la ausencia de su sonido.
Y de pronto, tengo una idea muy triste: cuando mi abuela muera voy a extrañar más su voz que su cara.
*
“¿Conservas la imagen de Montserrat?”, le preguntó María Rosa a Luis durante una comida.
“¿Qué me dices?”.
“Del escapulario que te dio tu padre…”.
Y Luis extrajo el escapulario de la bolsa de su chamarra.
“Mira”, le tendió Luis el escapulario a María Rosa y ella vio una imagen de la Virgen María.
María Rosa imaginó tantas veces a Luis protegido por la virgen negra de Montserrat que para su intimidad no podía ser de otra manera. Y que de pronto lo fuera, que de pronto la realidad contradijera todo eso que había hecho en privado (el rezar, el no dormir, el fantasear) para salvar la vida de su primo segundo, le resultó de una violencia intolerable. Y María Rosa, a pesar de sí misma, de saber lo absurdo y estúpido que resultaba, se sintió herida. Y actuó como si hubiera sido traicionada. Juró venganza. Quiso lastimar a Luis. Una vez decidida en humillarlo, actuó con calma. Durante una cena, María Rosa cruzó los brazos sobre la mesa e inclinó su cuerpo hacia delante. Se aseguró de que todos la escucharan.
“Y dime primo, ¿qué pasó con Santiago?” “¿Santiago?”.
“Sí, ese amigo tuyo que hiciste en la guerra con el que compartías la afición por el ajedrez”.
“Ah, está bien”.
“¿Cómo lo sabes?”.
“Lo vi cuando entramos a Barcelona”.
“¿También lo capturaron los falangistas?”.
“Sí, también”.
“¡Vaya coincidencia!”. “Pues ya ves…”.
“Dices que vive en Montjuïc, ¿verdad?”.
“Sí, sí”.
“¿Y es muy pelirrojo?”.
“Sí, muy pelirrojo”.
“Y muy alto, ¿verdad?”.
“Sí, muy alto”.
“¿No habías dicho que era chaparro?”.
“Por Dios María Rosa, ¡calla!”, intervino Pepita.
“Oh, mamá”, respondió María Rosa con su mejor cara de inocencia, “solo imaginé que sería buena idea que Luis invitara a su amigo Santiago algún día a alguna de nuestras comidas”.
Evidenciar la invención de Santiago fue la forma que escogió María Rosa para vengarse de Luis; sin embargo, la idea de su primo la atormentaba de extrañas maneras que no entendía.
*
“Quiero escuchar algo tuyo”, dice mi abuela.
Su aliento se queda impregnado en la ventana y yo comienzo a buscar mentalmente música que revele algo mío.
Las montañas de Tepoztlán han quedado atrás. Mi abuela las mira con desconfianza. Abre mucho los ojos. La intrigan sus formas inestables. No las reconoce. Enfrenta en silencio la falta de memoria. En silencio soporta el olvido y en silencio vive la angustia. En su silencio de olvido y angustia de pronto el tiempo se colisiona.
“Debo llegar a casa para cuidar a las abuelas e ir a Los Encantes”, dice mi abuela.
“No son ni las ocho, aún no abren Los Encantes”.
“Tengo que llegar y hacer las compras, que seguro los chicos han dejado el refrigerador vacío”, dice mi abuela.
“Estamos cerca. Ahora llegamos allá”.
Mis respuestas son ensayadas. Es lo que debo decir para no preocuparla. Para que su angustia no se convierta en desesperación. Para que de su silencio no brote el llanto. Así su cabeza queda durante un rato tranquila hasta el arribo de algún otro desquiciado panorama que le imponga la siniestra condena de creer posible una vida por siempre perdida.
Y esa vida de mi abuela por siempre perdida llena mi corazón de nostalgia. A los 31 años, soy un hombre roto que ha perdido la capacidad de asombro. Vivo desde una tristeza inútil y suspendida, que me inmoviliza y me encanta porque se siente tan poética. Soy la poética de la negación (negación a vivir la vida que afuera debe ser vivida). Soy la poética del egoísmo desproporcionado (vivo decepcionado de cualquier posibilidad que de mí no dependa).
He buscado ese tipo de sonidos durante estos últimos días. Le pongo a mi abuela “A Love Song (For Cubs)”, obra de Stars Of The Lid dividida en tres partes. Música sin acontecimientos en donde nada se mueve. Atmósferas tan cerradas en sí mismas que resultan asfixiantes. La melodía está partida en células que vagan por el espacio sonoro. Vagar es la palabra: son trayectos sin rumbo. Van y vienen en repetición obsesiva. Suenan unas encima de las otras, unas al lado de las otras. Se destruyen, se aparean y se distancian. Sus relaciones acontecen desde una dinámica decadente: tiende hacia la disolución y el abandono. No es posible el silencio. Lo que hay es confusión y quietud, vanidad y apatía. El sonido reducido a la suavidad, a la nada y al vacío. Y de eso surge un nuevo parámetro: la respiración. No hay timbre, altura ni dinámica, solo una respiración demasiado débil y demasiado lenta. Es la poesía de un moderno hombre roto de 31 años que, sin moverse, baila música muy triste que vaga, exhala y desaparece.
“¡Agarra bien el volante!”, mi abuela me regaña.
Tengo una mano afuera del coche y con la otra (derecha) sujeto el volante por abajo levemente con los dedos.
“¡Si chocamos te rompes ambos brazos en tres partes!”-
Yo sueño con una época remota y en mi sueño las acciones humanas resultan más definitivas y convincentes.
“Esta música duerme”, dice mi abuela.
Sueño con el hombre que pude haber sido si hubiera nacido en una época remota. Me rasuraría y peinaría cada mañana, y tomaría el volante firmemente con ambos brazos estirados.
Pero yo, que no tengo voz, elijo esta música sin acontecimientos (evidentes) como mi perfecta canción de amor.
*
“María Rosa querida,
Leí en una antigua novela francesa que el corazón no puede negarse a sí mismo a causa de una relación sanguínea inesperada, circunstancial y lejana …”.
Así comienza la carta de amor que Luis le escribió a María Rosa el último viernes de julio de 1941. Esa carta hizo que dentro de María Rosa los conflictos se aclararan. Odio repentino y deseo de venganza se le revelaron como el torpe y balbuceante nacimiento de un estado nervioso absoluto e incontestable: el enamoramiento.
Eso era: amaba a su primo segundo. Por eso había estado tan violenta, cínica, cruel, irónica e irritable. Y una vez que se asumió enamorada, a María Rosa la embargó excitación y luego culpa. La excitaba esa sensualidad que el amor había filtrado en su imaginación y la hacía sentir culpable haber encontrado el amor en su familia.
Se sentía tentada un instante y al instante siguiente se reprimía. Respondió varias veces la carta, pero nunca se atrevió a enviar su respuesta. Destruyó en el fuego esas cartas nunca enviadas que contenían sus confesiones íntimas, su tácita aceptación para abrir su corazón hacia la ilusión del amor.
Aunque conservó la carta de Luis, y esa carta terminó por abrir los caminos que determinarían su destino.
Pepita habló con su hija.
“María Rosa, ¿Luis te corteja?”. “¡Mamá!”.
“Oh, me lo habré imaginado, pero, por si llegara a ser verdad, quiero decirte que tu parentesco con él es lejano, que es buen chico, que su amor es honesto y que un romance entre ustedes no sería un escándalo.”.
“¡Has leído la carta!”.
María Rosa y Luis se hicieron novios. A veces entraban a las fiestas familiares tomados de la mano. Un noviazgo tímido, de besos furtivos, flores y convicciones matrimoniales.
Se casaron en diciembre de 1944 a las afueras de Barcelona en una ceremonia que tuvo que suspenderse a la mitad porque (acontecimiento inédito) comenzó a a caer nieve. El padre los casó en una sala interior, con los invitados apretujados en torno a los novios.
Su luna de miel consistió en dormir juntos por primera vez en su nuevo departamento a un costado de Las Ramblas, muy cerca del mar, que Pepita y Ricardo les regalaron.
Esa noche, María Rosa le preguntó:
“¿Cuál novela francesa?, ¿qué ocurre en ella?”.
Y Luis la besó en la boca por toda respuesta.
*
“Te has equivocado de camino. Ya quedó atrás la salida a Cuernavaca”, dice mi abuela, “¿ahora qué hacemos?”.
“No”, le digo a mi abuela, “no vamos a Cuernavaca”.
“¿Entonces a dónde vamos?”.
“Ciudad de México”.
“Pero en Cuernavaca los chicos nos están esperando”.
“Acabo de hablar con papá y me dice que están en México”.
“Ah, ¿entonces los chicos se fueron? No me dijeron nada”.
“¿Quieres escuchar música?”.
“Me da igual”.
*
Luis, recién casado, comenzó a trabajar en el negocio familiar: una editorial variopinta.
Su puesto era “director de enlace trasatlántico” y consistía en coordinar los negocios con sus clientes en América, que se reducían a pocas escuelas y librerías repartidas en México y Argentina. Desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde (con hora de comida en medio), escribía cartas y supervisaba el traslado de mercancías al puerto.
La vida de María Rosa se volvió activa y solitaria. Compraba cada mañana en el mercado Los Encantes la comida (como dictaba la tradición de las mujeres de su familia) y la cocinaba. Limpiaba pisos y ventanas. Hacía la cama, aspiraba alfombras, lavaba platos y ropas. Ordenaba las cosas y planchaba el traje y la camisa que su esposo usaría al siguiente día. De vez en cuando, si encontraba tiempo después de la comida, iba a visitar a su madre.
“Retoma los estudios, hazte de amigas”, le decía Pepita.
“No tengo tiempo, hay mucho que hacer en casa”, respondía María Rosa.
“No te aísles, ten cuidado”.
La cena era el momento de intimidad para Luis y María Rosa. Abrían vino y se sentaban, uno al lado del otro, en el sillón de la sala. Desde el sillón se veían las frondas de los árboles del camellón. Frondas tupidas de un verde azulado que por las noches olían dulces y frescas.
Hablaban sobre incidentes de trabajo y rumores vecinales; era así, a través de conversar en torno a los pequeños detalles sobre su vida diaria, que llenaban de significado su intimidad. Sobre sentimientos hablaban poco. No lo consideraban necesario. Su entendimiento profundo se daba en silencio. Su comunicación trascendente era de movimientos y miradas. Hablar sobre eso, sobre (por ejemplo) el triste anhelo ilusionado con el que María Rosa miraba a las madres primerizas cargar a sus bebés, hubiera resultado para ambos de una vulgaridad intolerable. Las emociones privadas no se verbalizaban; se trataba, entre ellos, de una regla inviolable.
Su vida sensual (la privada y la compartida) la experimentaban a través de la ópera. Iban seis veces al año. Siempre sábado por la noche. Se ataviaban con galas. María Rosa usaba alguno de sus tres vestidos de noche (azul, rojo y negro; los tres escotados en la espalda y le caían por debajo de las rodillas). Luis usaba el único esmoquin que tenía, el que usó el día de su boda: gris de corte inglés.
Compraban boletos céntricos en el primer piso y llevaban unos pequeños binoculares que María Rosa utilizaba para analizar la manera en que, entre sonidos, las sopranos respiraban. El timbre de una soprano, por penetrante y acrobático, era su mayor fascinación musical. Su ópera favorita: La Traviata, y Luis, aunque menos propenso hacia la exaltación verdiana, coincidía con María Rosa en que el éxito o fracaso de una ópera radicaba en una única cosa: qué tan memorables resultaban las líneas de canto. Por memorables se referían a pegajosas: que pudieran recordarse y ser tarareadas. Cualquier música no articulada en torno a la melodía la consideraban repulsiva.
Las dos veces en que la Compañía de Ópera de Cataluña programó algo ajeno al romanticismo decimonónico (El ascenso del libertino de Stravinski y Lulú de Alban Berg) se salieron del teatro antes del intermedio auténticamente indignados.
La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y Luis, por las noches, le contaba a María Rosa lo que escuchaba en el trabajo: que Franco le había vendido a los nazis la lealtad española.
“La Guerra Civil y ahora esto”, decía María Rosa entre lágrimas, “es un demonio y va a hacer que nos asesinen a todos”.
*
“Debo llegar a casa para cuidar a las abuelas e ir a Los Encantes”, dice mi abuela.
“No son ni las ocho, Los Encantes aún no abre”.
“Tengo que llegar y hacer las compras, que seguro los chicos han dejado el refrigerador vacío”, dice mi abuela.
“Estamos cerca. Ahora llegamos allá”.
Y mi abuela mira por la ventana sin responder nada.
Mi abuela se quedó viuda cuando yo tenía 11 años. Vendió la casa en la calle de Fresas donde vivió 30 años con Luis y compró un departamento mucho más chico en la colonia General Anaya, atrás de la Alberca Olímpica, donde, 20 años después, aún vive.
Es ahí a donde ahora la llevo: a su casa de General Anaya, en donde la esperan dos cuidadoras que se turnan para velar por ella las 24 horas porque así, delirante, no puede vivir sola. Por las tardes le entra la certeza de que esa no es su casa, de que se ha perdido, de que está encerrada quién sabe dónde con una desconocida y que debe salir y manejar hasta Cuernavaca o hasta Barcelona, en donde los chicos la aguardan.
Los chicos son sus hijos: mi papá y mi tío Jose. La casa en Cuernavaca la tuvieron mis abuelos durante los cincuentas, sesentas e inicio de los setentas. Una casa con jardines y una alberca. Mi papá pasó ahí los fines de semana de su infancia y fue vendida en 1970 cuando (adolescentes) los chicos comenzaron a utilizarla para fiestas.
Cuando yo nací, la casa de Cuernavaca llevaba 16 años vendida. La conocí a través de viejas fotografías. Pero a veces mi abuela me confunde con papá y, como ahora, me pregunta:
“¿Recuerdas cuando tu abuelo les quitó la reja de la alberca?”, los ojos de mi abuela brillan alegres y traviesos, “¿recuerdas qué felices estaban?”.
“Sí, ¡nos empujó al agua con todo y ropa!”.
“Esa era la idea. Lo estuvo planeando durante varios días. Me decía: María Rosa, un día voy a empujar a los chicos a la alberca y si saben salir, les quito la reja”.
“Y supimos salir”.
“Y quitamos la reja”.
“Y estábamos tan felices”.
“¡No podían creerlo! Me preguntabas: ¿en verdad, mamá, van a quitarnos la reja?”
“Es que la reja para nosotros fue una presencia siniestra”.
“Pero piensa que eran niños; tú tendrías 8 y Jose 10. Y había tardes en las que tu abuelo y yo nos íbamos y ustedes se quedaban solos con las abuelas. Si se hubieran caído, ellas eran mayores y no los hubieran podido sacar”.
“Hizo bien mi abuelo en empujarnos con todo y ropa a la alberca…”.
“Esa era la idea. Lo estuvo planeando durante varios días. Me decía: María Rosa un día voy a empujar a los chicos a la alberca y si saben salir, les quito la reja”.
Mi abuela a veces cree que soy su hijo. Y yo he aprendido a dejar que lo crea.
“Y supimos salir”.
“Y quitamos la reja”.
“Y estábamos tan felices”.
“¡No podían creerlo! Me preguntabas: ¿en verdad, mamá, van a quitarnos la reja?,
¿en verdad podremos a cualquier hora ir a nadar”.
*
Los meses pasaron y, ante la evidencia de que España, en la Guerra, se mantenía
(por lo menos hacia afuera) en una postura neutra, las opiniones de María Rosa con respecto a Franco cambiaron:
“Quién sabe qué habrá pactado con Hitler, pero algo es claro: acordó con él que la guerra no toque suelo español. Y eso, hay que reconocerlo, después de nuestra Guerra Civil, es de una encomiable prudencia”.
Luis y María Rosas vivieron años inciertos (1943, 1944 y 1945), en los que no se atrevían a planear cosas. Ilusionarse sobre el futuro, a mitad de una guerra mundial, se les hacía peligroso y estúpido.
En 1946 la guerra había terminado y los enlaces trasatlánticos se convirtieron en el 78% de las ganancias para la editorial familiar. 8/10 de ese porcentaje correspondían a México (el resto se repartía entre Perú, Colombia y Argentina).
“¿Por qué no abrimos una sucursal mexicana?”, propuso Ricardo en 1946, “Luis, hijo, ¿estarías dispuesto a mudarte a América?”.
Y la idea tomó forma a través de un intenso intercambio epistolar que sostuvo con Pepe Lois (cliente catalán que representaba a las escuelas lasallistas en México), quien se dedicó a buscar un local para abrir la oficina de la futura sede mexicana de la editorial(que encontró en la calle de Holbein, esquina Circuito Interior).
“Es una locura”, decía María Rosa, “¿cómo vamos a viajar por el Atlántico?, ¿y si aún hay barcos alemanes?”.
“María Rosa, la guerra ya terminó”.
“Yo no me fío”.
Pero Luis estaba decidido. Cuando todo estuvo listo, cuando la oficina mexicana de la editorial familiar era un hecho y había comenzado a buscar los boletos para acometer el viaje trasatlántico, María Rosa descubrió, durante una visita rutinaria al médico, que estaba embarazada.
“Creo que vamos a tener que esperarnos”, dijo María Rosa, y parió en Barcelona a su primer hijo el 13 de enero de 1948. Lo bautizó Jose.
*
“¿Has ido a nadar?”.
“No, está haciendo mucho frío”, dice mi abuela, “pero la semana pasada me parece que fui a nadar un par de días”.
Mi abuela se convirtió en asidua nadadora en 1991, cuando se cayó de un columpio conmigo encima y se lastimó la espalda. Tenía 65. El médico le recomendó agua. Comenzó a nadar mil metros mixtos de martes a sábado por la mañana. Mantuvo esa costumbre durante 25 años, hasta que (el 9 de febrero de 2016) se cayó, a los 89, en las regaderas del club y se rompió la cadera.
La fractura le desencadenó demencia.
Y mi abuela lleva dos años en los que vive en épocas remotas. Dos años en los que vive encerrada en su casa con cuidadoras a su lado las 24 horas. Dos años en los que ya no nada. Pero el recuerdo de haber nadado la pone contenta.
“¿Sigues nadando un kilómetro diario?”.
“Excepto domingos y lunes”, dice mi abuela, “y tampoco en época de vacaciones porque los niños se meten a la alberca desde la mañana y se mean y estorban los carriles”.
Mi abuela solía ser mujer de agua; nadar era la manera en que accedía a su vida secreta. En la posible geometría del mundo acuático mi abuela vivía una vida oculta. Ella, al nadar, accedía a su existencia profunda y plena. Lo que la gente de fe busca al rezar, mi abuela lo encontraba en el agua. Dentro del agua su corazón se liberaba.
Abuelita, ¿en qué piensas cuando nadas?, le preguntaba.
Cuando nado no pienso, me decía, nunca pienso cuando nado.
Una tarde, mi abuela (a mi lado en la cafetería del club desde donde veíamos nadar a mi hermano) se puso de pie y salió corriendo hacia el pasillo. Se saltó una reja y siguió corriendo hasta la orilla de la alberca, en donde mi hermano estaba tirado y dos hombres hincados a su lado le preguntaban algo. Mi hermano lloraba. Tenía 5 años. Los dos hombres subieron a mi hermano a una silla de ruedas. Los alcancé en el pasillo. Mi hermano seguía llorando. Mi abuela le acariciaba el cabello con una mano.
El doctor lo recostó en una plancha de metal y palpó su espinilla izquierda.
No tiene nada, le dijo el doctor a mi abuela.
¿Como no va a tener nada si no puede apoyar?
No tiene nada, insistió el doctor, que se tome este alka-seltzer para que se le asienten los nervios, y le señaló a mi abuela el camino hacia la puerta.
Era un hombre viejo y chaparro, rechoncho, de pequeños lentes de gruesos vidrios rectangulares; voz ronca, mirada esquiva, modales solemnes.
Mi abuela cargó a mi hermano y salió del consultorio.
No guta, dijo mi hermano cuando estuvo afuera del consultorio y sacó la lengua con la pastilla efervescente.
Escúpelo, le dijo mi abuela.
*
María Rosa, Luis y Jose, su hijo de un año, llegaron a Ciudad de México el 3 de septiembre de 1949 tras un viaje de seis meses y medio a bordo del trasatlántico “Acuarela”. Gracias a las gestiones de Pepe Lois, se instalaron en el 101 de la calle Correggio, en la sureña colonia Cd de los Deportes, frente a la Plaza Orozco, a un costado de la Monumental Plaza de Toros.
Pepe Lois había dejado Barcelona al lado de su padre viudo a los 16 años, en 1936, y en Ciudad de México pusieron una papelería en el Centro que llamaron “Progreso”. En 1940 murió el padre y Pepe Lois, recién cumplidos los 20, se hizo cargo del negocio con dedicación y talento. Recorría las escuelas de la capital y les vendía materiales y cuadernos. Se convirtió en el principal proveedor de los lasallistas y construyó una auténtica amistad con el asturiano Justo Ceñal, director de la Universidad La Salle. Hacia 1944, por invitación de Ceñal, Pepe Lois (quien un año antes se había casado con una hija de catalanes de nombre Anita) se convirtió en director de logística de las escuelas lasallistas en la capital y conseguir libros de texto de alta calidad era una parte principal de sus labores. Así fue como Pepe Lois dio con la editorial familiar de Luis y ambos comenzaron su relación epistolar. Los intereses comunes (ajedrez, libros, pocas palabras…) que hacían entrañables las cartas entre Luis y Pepe Lois en México se convirtieron en cariño y amistad.
Además, sus esposas rápidamente se hicieron cercanas.
*
Estamos en Tres Marías. Pongo la Novena sinfonía de Beethoven. El Tercer movimiento.
“Debo llegar a casa para cuidar de las abuelas e ir a Los Encantes”, dice mi abuela.
“Estamos cerca. Ahora llegamos allá. ¿En estos días has ido a nadar?”
“Sí, me parece que fui ayer”
“¿En qué piensas cuando nadas?”.
“¿En qué pienso?”, dice mi abuela, “vaya pregunta; pues en nada: cuando nado no pienso”.
“¿Recuerdas cuando mi hermano era niño y se rompió la pierna nadando?”
“Me lo cargué en la cadera y lo llevé al hospital”.
“Pero antes el doctor del Asturiano dijo que no tenía nada y le dio un alka-seltzer”.
“Qué imbécil. No guta, me dijo tu hermano cuando estuvo afuera del consultorio y le dije: ¡escúpelo! Me lo cargué en la cadera y lo llevé al hospital. La pobre cría no podía ni apoyar. Ya me hubiera gustado darle yo una cachetada al imbécil doctor ese”.
*
De la época en que María Rosa y Anita Lois se conocieron sobrevive una fotografía en la que aparecen juntas (tomada en la antesala de la casa de Correggio).
La imagen (en blanco y negro) las muestra sentadas una al lado de la otra en sillas bajas con asientos abombados forrados de terciopelo rojo. Entre las sillas, sobre una mesita redonda de madera oscura, las dos mujeres unen sus manos derechas.
La mano de Anita (de pequeña palma delgada con largos y suaves dedos rectos) recibe la de María Rosa (gruesa de chuecos dedos), quien, sin mover las rodillas (que apuntan hacia la cámara) dobla el torso hacia la izquierda de tal manera que su brazo derecho cruza, en diagonal a la altura de su pecho hasta la mesa. Siluetas de venitas hinchadas se marcan tenuemente en los dedos de Anita, que, entrelazados a los de María Rosa, parecen capturar la mano ajena: La mano delicada somete a la mano burda.
Si se extrajera como imagen única, esta escena de manos femeninas sería agresiva. De ella podrían leerse animadversión y violencia que la imaginación podría utilizar para construir la historia de dos rivales.
Pero las manos en la fotografía son intrascendentes. El foco está en los rostros. María Rosa y Anita se miran fijamente a los ojos. Sonríen. Sus sonrisas las vemos de perfil y, por lo tanto, resultan incompletas. Así, a través de un acercamiento fragmentario, esas sonrisas partidas expresan emociones distintas: la de María Rosa ternura; respeto la de Anita. Ternura y respeto que se revelan vagos, ambiguos e increados. La imposibilidad de descifrar el significado verdadero de la imagen (lo que ocurre en el frontal intercambio de miradas) hace que la fotografía sea algo más cercano a un enigma que a un recuerdo.
Al ver la fecha escrita en la parte de atrás de la fotografía (3 de enero de 1950, con pesada letra manuscrita en tinta negra que quiero atribuir a mi abuelo Luis), descubro otro misterio, uno más grande:
Aún no lo sabía, pero en ese momento María Rosa estaba embarazada de su segundo hijo: mi padre, Joaquín.
*
Mi abuela comienza a tararear el segundo tema del tercer movimiento de la sinfonía. Distorsiona su espíritu nostálgico: lo alegra, acelera, omite la siniestra pausa tras las dos notas iniciales que representan la eterna afirmación sensual beethoveniana, que en la particular atmósfera de este tema es una afirmación hacia la tristeza, hacia la incertidumbre, hacia la duda. Y al ligar las notas, al tararearlas continuas, al romper la desdichada afirmación, ya no hay nostalgia y esa melodía profundamente triste se vuelve alegre, casi festiva, en el sonido de mi abuela.
“Tu interpretación es demasiado entusiasta”, le digo.
Mi abuela deja de tararear. Observa por la ventana del coche árboles que se convierten en postes, postes que se convierten en vacas, vacas que se convierten en tomas de agua, tomas de agua que se convierten en montes, montes que se convierten en perros, perros que se convierten en otros coches, otros coches que se convierten en árboles.
“¿Has hablado con José?”, le pregunto a mi abuela.
“¿Con quién?”.
“¡Con tu hijo mayor!”.
“Ah, con Jose”, dice mi abuela y cambia de lugar el acento a pronunciar el nombre, “no, aunque me parece que me llamó hace un par de semanas y está bien, ya sabes: en Querétaro, con su programa de radio”.
Llegamos a la caseta. Mi abuela se pone nerviosa.
“Debo llegar a casa para cuidar a las abuelas e ir a Los Encantes”, dice mi abuela.
“Aún no abren Los Encantes”.
“Tengo que llegar y hacer las compras, que seguro los chicos han dejado el refrigerador vacío”, dice mi abuela.
“Muy bien, ahora llegamos”, le digo a mi abuela. “¿En estos días has ido a nadar?”
“No, hace tiempo que no voy. En estos días ha hecho frío”.
“¿Sigues nadando un kilómetro diario?”
“En promedio; a veces más, a veces menos”.
Callejeo detrás de la Alberca Olímpica y me estaciono frente a los edificios de departamentos de Agustín Gutiérrez 27. Marta, la cuidadora diurna de mi abuela, camina hacia el coche. Abre la puerta y ayuda a mi abuela a bajar. Me bajo también.
“¿Cómo ha estado su abuela?”.
“Bien. En general tranquila”, le digo a Marta, “nos vemos el viernes”, me despido de mi abuela.
“¿Te espero para comer?”.
“No, llego como a las seis para tomar un café”.
II
POLIFONÍA EN TORNO A LA VIDA Y DEMENCIA DE UNA MUJER VIEJA
*
Anita Lois vive en un cuarto individual del asilo de ancianos del Hospital Español. La ventana de su cuarto mira hacia un pequeño jardín de pasto seco con dos buganvilias metidas en una maceta de barro negro.
“Ver llover sobre mis buganvilias es algo que me provoca placer”, su voz es chillona e insegura, se asfixia a sí misma de tan vieja hasta que desaparece y luego, chillón y bamboleante, el sonido regresa, “que sea lluvia ácida es algo que no me importa”.
Y que Anita Lois diga mis buganvilias es un brutal reflejo en el lenguaje de su soledad. Ella se apropia de lo que hay afuera de su ventana porque se ha quedado sola, porque adentro del cuarto nada ni nadie hay para protegerla, nada ni nadie para darle calor o pertenencia. En un asilo de ancianos vive abandonada.
“Este cuarto me lo paga mi hijo”, dice, “él me visita una hora cada domingo con mis tres nietos”.
Evoco a Anita Lois y el resultado es de una ambigüedad insistente y vaga. La recuerdo con lentes de pasta gruesa y largo cabello blanco. Dos detalles ajenos, superficiales: un color y un objeto. Y ahora, frente a mí, 20 años después, Anita (de 89 años) ya no usa lentes y se ha teñido de marrón el cabello.
“¿Puedes creerlo?”, pregunta Anita Lois, “a mi edad me operaron de la miopía y ahora veo perfectamente”.
Y yo no puedo reconocerla. No puedo reconocer a Anita Lois, la mejor amiga de mi abuela.
“Estás igualito”, dice Anita Lois.
Tengo la fotografía, esa fotografía vieja en la que María Rosa y Anita Lois aparecen con las manos entrelazadas. Y sí: es Anita Lois. Es ella marchita.
“¿Cómo era mi abuela cuando llegó a México?”.
“Temerosa, entregada…”.
“¿Qué temía?”.
“Que se burlaran de ella. No entendía el humor mexicano. Lo encontraba esquivo, sospechosamente sonriente y demasiado despreocupado”.
“¿Y se burlaban de ella?”.
“No, su temor la hacía desconfiada y la desconfianza la volvía una mujer precavida”.
“¿A qué se entregaba?”.
“A tu abuelo, a sus dos hijos. A hacer que la vida que compartían los cuatro fuera perfecta”.
(Repentina idea suelta: cuando se quedó sin alguien a quién ayudar, los nervios de mi abuela fueron devorados por la tristeza. Su vida perdió sentido. Fue una mujer que nunca, salvo cuando iba a nadar, pudo estar sola. Y cuando ya no tuvo a nadie, se volvió loca)
.
“¿De qué hablaba usted con mi abuela?”.
“De cosas pequeñas”.
“¿Hablaban en catalán?”.
“Sí, el catalán siempre fue el idioma de nuestra amistad”.
“¿Cuál es la conversación con mi abuela que más recuerda?”.
“La del fuego en el barco”.
En el cuarto de Anita Lois no hay adornos, ni cuadros ni retratos familiares. Desnudas paredes y dos mesitas de noche vacías. El pequeño clóset está cerrado.
“Ahí solo tengo batas, calzones y pantuflas”, Anita Lois adivina la dirección de mi mirada, “regalé toda mi ropa cuando me aprisionaron aquí”.
“¿Así se siente?, ¿prisionera?”.
“Es una forma de hablar. Me siento…”, Anita Lois sonríe con amargura. Imagino en la palabra que piensa: abandonada, pero no la dice, prefiere una eufemística salida diplomática, “…digamos que exiliada”.
“¿Tiene alguna fotografía de sus nietos?”.
“En algún lugar debo yo tener alguna, pero déjame te cuento antes la historia del fuego y el barco. Me la contó María Rosa la noche en que Luis y ella llegaron a la Ciudad de México Me dijo que para poderle preparar el biberón a su hijo Jose, metió abordo, de contrabando, una pequeña estufa portátil. Cierta mañana, tras dos meses de vida en el mar, la furia del aire y una ola gigantesca agitaron el trasatlántico con violencia. La estufa portátil de María Rosa, prendida con una olla llena de leche se cayó sobre la colcha de la cama y de la colcha comenzó a salir fuego. María Rosa, con Jose en brazos, salió corriendo del camarote y se quedó paralizada en el pasillo. Intentó gritar ¡Auxilio!, pero el miedo le inmovilizó la voz y su boca emitió ruidos sordos de pánico que, milagrosamente, escuchó su vecino asturiano, quien salió sin camisa de su cuarto y preguntó ¿qué pasa? María Rosa señaló la puerta abierta y el hombre se metió corriendo. Apagó el fuego. Señora, ¿en dónde está su marido?, le preguntó a María Rosa. Arriba, jugando ajedrez en la cabina con el capitán. El asturiano se metió en su camarote, salió con camisa puesta y subió por Luis. Su esposa lo necesita un momento, le dijo. ¿Estás bien?, ¿está bien el bebé?, preguntó Luis a María Rosa ante la visión de la colcha chamuscada y luego quiso mostrarse indignado, ¿pero tú estás loca?, pero la indignación era una emoción falsa y terminó por ceder ante la ternura. Le dio un abrazo y la besó en la frente. Al día siguiente María Rosa sobornó a la mucama para que se deshiciera de la colcha quemada y se quedara callada”.
“¿Y mi abuela, después de haber prendido fuego a su cama, siguió utilizando esa estufa portátil para calentar la leche de su hijo?”.
“No, claro que no. La tiró al océano como si fuera un objeto maldito”.
(Y la situación de pronto me parece tan triste y estúpida. Mi abuela se precipitó hacia una soledad destructiva cuando ya no tuvo a nadie a quién cuidar. Murió su marido y mi hermano y yo nos convertimos en adultos; sin nadie a quién dedicar sus atenciones, mi abuela se volvió una obsesiva de la limpieza. Pasaba la aspiradora por la alfombra de los cuartos tres veces al día. Y todos los domingos venía a casa de mis papás para comer en familia. Pero de lunes a sábado era ella para sí misma. Ella cada vez más vieja. Nadaba todas las mañanas hasta que se rompió la cadera en las regaderas. Tenía 89 años y pensé que era el principio de su muerte. Se recuperó en tres meses. La juventud de su cuerpo desconcertó a los médicos. Aunque, como ocurrió con su marido, un hueso roto derivó en demencia. En su cabeza el tiempo comenzó a colisionarse. Una noche llamó a su hijo, mi papá, para decirle que, tras la comida con la familia, se perdió al regresar a su casa. No reconoció las calles y tardó tres horas en volver a su casa. A la siguiente semana vendió su coche y nunca más ha vuelto a manejar. Y la demencia se filtró a cada rincón de su soledad. ¿Por qué Anita Lois y mi abuela no planearon su vejez juntas? ¿Por qué si se quedaron viudas al mismo tiempo no se les ocurrió la idea de vivir juntas? De acompañarse. De jugar cartas por las tardes y platicar cada mañana. De escucharse, de ver juntas películas nocturnas, de pelearse en catalán con ternura por cosas sin demasiada importancia, como el lugar en el cual colocar una maceta. ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué no se les ocurrió juntarse para así, compañeras, oponerse al abandono? Por necias. Por tercas. Por cobardes. Por ciegas).
“¿Puedo ver alguna fotografía de usted con sus nietos?”
Anita Lois tiene la mirada fija en la ventana. Afuera, un gato se acerca sigilosamente a las buganvilias. Olisquea la maceta y desaparece.
“Tu abuela tuvo una perra muchos años. Se llamaba Clío y cuando, por la televisión salía un comercial de un perfume con el mismo nombre que anunciaba la ronca voz de un hombre, la perra levantaba las orejas y miraba con desconcierto la pantalla. Era una pointer”.
Una enfermera entra al cuarto.
“Señora Lois, hora de su baño”.
Me acerco hacia Anita Lois. Me despido de beso.
“Si ves a María Rosa, dile de mi parte hola”.
*
Papá es un hombre silencioso y quieto. Observa el mundo sin moverse y sonríe. Es un sonriente hombre bondadoso. Su sonrisa nunca es completa, una media sonrisa que siempre tiene algo de cinismo y algo de ternura.
“¿Te acuerdas cuando Jose y tú eran niños y les quitaron la reja de la alberca en la casa de Cuernavaca?”.
“Sí, papá nos empujó al agua con todo y ropa y como pudimos salir nos quitó la reja”.
“A veces yo tengo que decirle eso a abuelita porque a veces abuelita cree que yo soy tú”.
“Y cada vez va a estar peor”.
“¿Su demencia?”.
“Sí, cada vez va a estar más loca, así son estas cosas”.
“¿Qué cosas? ¿La vida, la vejez, el abandono?”:
“El derrumbe de la mente humana”.
Recuerdo una noche de miércoles. Papá había regresado temprano de trabajar. Mi hermano tenía 12 años y yo 15. Estábamos jugando ajedrez. Eché por la borda una posición ganadora y perdí en final de peones. Papá retó y jugó contra mi hermano con negras. No usábamos reloj. Las partidas podían extenderse tanto como fuera necesario. Por ahí del movimiento 20 o 21 papá se quedó inmóvil (la cabeza inclinada hacia el tablero, ambas manos deteniendo su frente) durante un cuarto de hora. Finalmente enderezó la espalda, estiró la mano derecha, tomó su caballo y comió un alfil. Yo estaba a un costado del tablero e intercambié con mi hermano una mirada incrédula. Permanecimos cinco o seis segundos en silencio, observando a papá para determinar si estaba bromeando.
“Es tu propia pieza”, dijo mi hermano cuando la seriedad de papá nos reveló que iba en serio.
Papá abrió la palma de la mano y vio que, en efecto, con su caballo negro se había comido el alfil negro. Inmediatamente comenzó a maldecir en voz alta como un rabioso apostador de caballos. Una vez que papá se hubo serenado, el resto de la partida se desarrolló con normalidad (quién la ganó es algo que no recuerdo) y en apariencia olvidé el incidente. 15 años después, a los 31 años, esa partida regresa a mí con la contundente y melancólica belleza de una revelación. De un paradigma. De un instante definitivo. De una imagen que en estos últimos días veo siempre cuando intento entender en quién me he convertido.
Esa partida de ajedrez en la que papá, tras 15 minutos de meditar su movimiento, se comió su propia pieza es el último recuerdo que tengo de él con el cabello negro. Y después de esa partida, papá comenzó a tener miedo ante la idea de volverse loco. Loco como se volvió su padre. Loco como se volvió su abuela. Y el miedo se convirtió en terror la tarde en que su mamá, al volante, de regreso a su casa, se perdió en Ciudad de México porque de pronto no encontró la Barcelona de los 30´s en la que fue niña.
“¿La has visto últimamente?”, le pregunto a papá.
“¿A mi madre?”.
“Sí”.
“Todos los domingos cuando voy a pagarle a sus cuidadoras. ¿Por qué?”.
“Por nada”.
“¿Tú conociste a Clío?”.
“Claro, dormía conmigo cuando era niño”.
“Y abuelita, con lo maniática que es con la limpieza, ¿permitía que la perra durmiera contigo?”.
“No en la cama, pero sí en el piso del cuarto”.
“¿Y cómo era abuelita con Clío?”.
“Muy atenta, aunque su cariño no solía expresarlo físicamente”.
“¿Y cómo era abuelita contigo?”.
Papá está sentado en la sala de su casa en San Pablo Tepetlapa. Bebe vino, fuma cigarrillos. Cabello largo y barba crecido. El único rastro no blanco del pelo en su cara son las puntas del bigote: amarillentas (de un amarillo opaco y subido) a causa de la nicotina. Papá es un fumador empedernido.
“Era igual que con Clío: se desvivía en atenciones por mí, aunque físicamente no tan cercana”.
“¿Estás diciendo que abuelita te trataba igual que a la perra?”.
“Proporciones guardadas, sí; tu abuela era similar con todos los seres vivos que quería: servicial y amorosa, pero poco efusiva. Casi no abrazaba”.
“¿Ella te introdujo a la música?”.
“¡No! Yo la introduje a ella”.
“¿Pero ella no iba a la ópera cuando era niña en Barcelona?”.
“Sí, pero a eso se limitaba su acercamiento a la música: a ir a llorar ante La Traviata”.
“¿Y qué música le enseñaste?”.
“Desde Stravinsky hasta Hildebranda von Bingen. Pero su favorito siempre fue Joaquín Rodrigo. Creo que es el único compositor del que ella ha escuchado sus obras completas”.
“¿Cómo reaccionó cuando le avisaste que te casarías?”.
“Bien, tu mamá y mi mamá siempre se llevaron bien. Desarrollaron una inteligente, suave y respetuosa relación suegra-nuera”.
“¿Suave?”.
“Nunca se agredían. Nunca se gritaban. Entre ellas privaba la aceptación y las conversaciones en voz baja”.
“¿Había cosas de mamá que a abuelita no le gustaban?”.
“Su forma de manejar. Tu abuelita criticaba en privado que tu mamá manejara tan rápido. Aunque seguro había muchas más cosas que nunca me dijo”.
“¿Había cosas de abuelita que no le gustaban a mamá?”.
“Su tendencia hacia la soledad. Tenía pocas amigas. Sus actividades personales siempre eran solitarias, como nadar”.
“¿Hablaste alguna vez sobre eso con ella?”.
“Nunca”.
Mi familia acompaña la demencia de abuelita mediante rondas de visitas que organizó mamá. Ella, mi hermano y yo comenzamos a visitarla por separado una o dos horas en su casa cada semana. No mi papá. Él aceptó pagar dos cuidadoras que se turnaran para vivir con abuelita las 24 horas, pero no va a visitarla. Va a dejarles el dinero, pero nunca se queda. Para él es insoportable la imagen de su madre loca. Se niega a aceptarla demente. Porque de alguna manera se le ha clavado en el corazón la aciaga certeza de que presenciar la demencia de su madre lo condenaría a compartir el mismo destino. Así ha sido la historia de su sangre. Hijos que cuidan a abuelas locas y se convierten en abuelos locos cuidados por hijas que se convierten en abuelas locas.
“¿Y cómo te sientes ahora, que se ha quedado sola?”.
“¿Qué clase de pregunta es esa?”.
*
“Fui a ver a Anita Lois”, le digo a mamá.
“¿Y cómo está?”.
“Abandonada… aunque los domingos la visitan su hijo y sus tres nietos”.
“Anita Lois no tuvo hijos”, mamá me mira con tristeza.
Pienso en mi abuela, en su demencia, en que perdió todas las protecciones que le permitían salir hacia la vida. Sin nadie a quién cuidar, sin nadie que la acompañe, su corazón terminó por cerrarse, por buscar hacia dentro, en sus recuerdos, imágenes y momentos en los que protegía a los chicos y a las abuelas, en que su esposo la protegía a ella cuando se sentía débil y confundida. El pasado se confunde en su frágil cabeza; el cuerpo, sin embargo, es sólido y resistente, vigoroso y elástico. Mi abuela tiene la salud física de un carnero.
“¿Jose visita a abuelita?”.
“Jose no la visita desde hace tres años”.
“¿Da dinero para las cuidadoras?”.
“Ni un peso”.
“¿Por qué tú te encargas de ella como si fuera tu madre si es tu suegra?”.
“Porque fue una muy buena abuela. A mí siempre me ayudó con ustedes”.
“Sí, fue buena abuela”, le digo a mamá.
Jose, mi tío, su hijo mayor, vive en Querétaro y la ignora. Su hijo menor, papá, está aterrado ante la idea de volverse loco y contempla desde la distancia, con culpa y angustia, la demencia de su madre.
“¿Abuelita habrá sido buena madre?…”, le pregunto a mamá, “digo: sus hijos la han dejado sola…”.
“No tengo idea. No sé si es cosa de hombres ser tan desagradecidos o hay algo ahí, perturbador y doloroso en el inconsciente de esos hermanos que ahora los ha vuelto tan insensibles”.
“Últimamente su demencia ha insistido con sus propias abuelas…”, digo.
“Como siete años después de que se instaló en México, su suegra, María, la mamá de tu abuelo Luis, quedó viuda y dos días después quedó viuda su madre, Pepita. En Barcelona quedaron solas esas dos viejas viudas y a tu abuela se le ocurrió invitarlas a México. Su casa de Correggio era muy grande. Tenía tres cuartos libres. Así que las dos abuelas enlutadas tomaron un barco y tu abuelo fue en coche a Veracruz por ellas. Era 1957 o 1958”.
“¿Tú conociste a las abuelas?”.
“Sí, cuando comencé a salir con tu padre, en 1970, él vivía en la casa de Correggio con tu abuelo, con tu abuela, con Jose, su hermano, y las dos abuelas: la yaya María y la yaya Pepita. Pero la yaya María, que era una mujer alta, fuerte, de voz estentórea, agonizaba por un cáncer de hígado y murió dos semanas después de mi primera visita a la casa de la calle Correggio”.
Mamá es una mujer inquieta y desconfiada. Desde un apasionado escepticismo espía a personas y cosas. Espía detrás de una cara en continuo movimiento. Sus emociones y pensamientos tienen eco en sus gestos. Al indignarse, frunce la frente y se le mueve lentamente, de abajo hacia arriba, su copete. Y su copete, desde hace cinco años, es completamente blanco. Mamá es una mujer que renunció a seguirse pintando el cabello mucho antes de cumplir 60 años.
“¿Y cómo murió la otra abuela, la yaya Pepita, la mamá de abuelita?”.
“Murió de un paro cardiaco en 1975. Pero vivió loca los últimos cuatro años de su vida. Y tu abuela se entregó en cuerpo y alma a atender a su madre demente. La yaya Pepita padecía una demencia que poco a poco se fue volviendo violenta. En un punto no dejaba que nadie más que tu abuela entrara a su cuarto. Si entraba cualquier otra persona, como sus nietos o alguna enfermera, se ponía a gritar cosas como: ¿Quién es esa mujerzuela?, si no se va de mi cuarto la saco a bastonazos. Y comenzó a confundir a su hija con su madre. Veía a tu abuela y le decía: Mamá, no me siento bien. ¿Tengo fiebre? Y al principio tu abuela, angustiada, le decía: No soy tu mamá, soy tu hija. Y la yaya Pepita, furiosa, le decía: No estoy para esas bromas, mamá. Primero necesito un marido antes de pensar en una hija. Tu abuela terminó por no contradecirla y cuidó hasta el final la demencia de su madre”.
“¿Y papá vio esas escenas?”.
“Claro, de principio a fin: él vivía ahí”.
“Entonces es eso: él vio cómo la hija que cuida a la madre demente termina por volverse loca. Él siente terror ante la idea de cuidar a su madre demente porque inconscientemente tiene la certeza de que él terminará por volverse loco”.
“¿Lo estás justificando?”.
“Pues sí: lo estoy justificando… su justificación es el miedo”, le digo a mamá y cambio el tema: “¿quién le paga el asilo del Sanatorio Español a Anita Lois?”.
“Pepe, su esposo, y ella pagaron un seguro de vejez durante toda su vida…”.
“¿Y cómo murió Pepe Lois?”.
“Le dio un ataque y lo hospitalizaron. Estuvo un par de semanas en terapia intensiva. Lo dieron de alta y Anita no lo quiso de vuelta. Tu abuela intentó intermediar, pero Anita se mantuvo firme: Desde que él no está soy más feliz que nunca, decía. A Pepe lo ingresaron al asilo y murió a los seis meses. Durante esos seis meses Anita no fue a verlo ni una vez. Tu abuela estaba incrédula: Pero por Dios Anita, estuviste casada con él 52 años…”
“¿Pepe le pegaba a Anita?”.
“No lo sé. Imagina lo que quieras…, yo no recuerdo entre ellos nada raro. Y ahora Anita morirá igual que Pepe: sola en un asilo de ancianos.”.
“Con la fantasía de haber tenido un hijo imaginario…”.
*
Mi hermano asegura que la historia no es así. Asegura que cuando él, a los seis años, se rompió la pierna y el doctor le dio un alka-seltzer, mi abuela lo llevó a la casa y fue mamá quien, horas después, al verlo llorar ante el contacto de la sábana contra su espinilla, lo llevó al hospital.
“Abuelita no estaba ahí; ya se había ido”, dice mi hermano.
Yo estuve ahí, lo vi todo: A mi hermano en el piso al lado de la alberca, a mi abuela corriendo y cargándoselo en la cadera, al doctor negar que había fractura. Pero ahora comienzo a dudar sobre lo que vi después. ¿Mi abuela nos llevó al hospital o a la casa? No puedo recordarlo. Supongo que tiene razón mi hermano. Su versión es la correcta.
“¿La has ido a visitar?”.
“Sí, el martes. Comimos juntos. Le llevé tortas”.
Cuando mi hermano y yo éramos niños, mi abuela cocinaba cada domingo. Cocinaba únicamente dos platillos: paella o fideos a la cazuela. Se encerraba en la cocina sola (negaba, obstinada, cualquier ofrecimiento de ayuda) de once de la mañana a dos y media de la tarde. Desde la sala de televisión (en donde mi hermano, papá y yo veíamos algún partido de futbol) escuchábamos de vez en cuando a mi abuela murmurar maldiciones, pero la experiencia nos indicaba que entrar en la cocina para ver qué le pasaba resultaba contraproducente: interrumpirla a la mitad de una preparación nos granjeaba un furioso grito: ¡largo de aquí!, ya avisaré cuando esté lista la comida. En la cocina era tan poderosa mi abuela. Un poder que la emancipaba de su, de sólito, suave personalidad y la convertía en estentórea, brutal y absoluta. Pero era un poder que nacía de su vocación de servicio: De poder cocinar para su familia. Sentirse así de útil convertía a mi abuela en una mujer profundamente feliz. Eventualmente mi abuela abría la cocina con una pequeña campana de plata en la mano; tañía cinco veces (tres notas rápidas y seguidas/dos largas y pausadas) para avisar que la comida estaba lista.
Cuando comenzó a enloquecer y vivir con cuidadoras las 24 horas, mi hermano la visitaba, a pesar de que mamá intentó disuadirlo, a las dos y media de la tarde. Mi hermano quería mantener viva la tradición de la comida. Quería darle a abuelita un motivo para mantenerse útil y activa. Tener que cocinar, sin embargo, la alteraba. Se encerraba en la cocina sola y olvidaba cosas, como que ya había echado sal a los fideos, y tras cuatro o cinco platillos incomibles, mi hermano entendió que hacerla cocinar era una pésima idea. Aunque siguió visitándola a la hora de la comida… con un par de tortas en una bolsa.
“¿Sabes qué pasó con su campanita de plata?”.
“La tiene guardada en un cajón de su cuarto?”.
“¿La has visto?”.
“Sí, la otra vez pregunté por ella y me la enseñó. Está polvosa”.
“¿Estás seguro de que no te llevó al hospital ella?”.
“Completamente”.
“¿Y qué haces cuando ella te cuanta la historia a su manera?”.
“La avalo”.
“¿A veces abuelita cree que eres papá?”.
“A veces, aunque no es frecuente”.
“¿Sobre qué hablan cuando la visitas?”.
“De mi trabajo”.
“¿Le dices que eres criminólogo?”.
“Sí”.
“¿No la preocupas?”.
“Le explico que me dedico a fraudes financieros”.
“¿Y lo recuerda?”.
“No, en cada visita se entera por primera vez de que tiene un nieto detective y siempre es auténtica su sorpresa”.
“¿Sobre qué más hablan?”.
“De libros, ella me recomendó leer a Agatha Christie cuando era adolescente, así que hablamos mucho sobre Poirot”.
“¿Qué te dice sobre Poirot?”.
“Lo admira. Recuerda varios casos con una precisión de detalles desconcertante”.
“Sí, abuelita siempre ha sido observadora… ¿crees que alguna vez soñó con ser detective?”.
“No entiendo la pregunta”.
“Desde hace tiempo tengo una idea de D.H. Lawrence en la cabeza: somos los sueños de nuestras abuelas. No los sueños brillantes y evidentes, sino los sueños secretos, que soñaron de noche, escondidas, con culpa y en secreto”.
“¿Y cuál es tu idea?”.
“Que abuelita soñó con cantar ópera y por eso yo escribo sobre música. Que abuelita soñó con ser una mujer sin ataduras y por eso yo llevo tantos años viviendo entre la ciudad y el campo, sin trabajo en oficina, sin pareja seria… que abuelita soñó con ser detective y por eso tú estudiaste criminología”.
“Tal vez alguna vez le pasó un instante por la cabeza, ¿pero dices que ese pensamiento secreto y efímero en la cabeza de abuelita, que probablemente olvidó al instante siguiente, determinó mi existencia entera?”.
“Es una idea bonita, ¿no crees?”.
“Yo diría que es una idea rara y un poco siniestra”.
“¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia con ella?”.
“Los sábados cuando nos quedábamos en su casa de Fresas. Recuerdo que, antes de dormir, me permitía bañarme en la tina de su cuarto. Me daba un líquido para hacer burbujas y mientras yo estaba ahí sumergido ella hablaba en catalán con Anita Lois por teléfono. Yo no entendía nada, pero me gustaba mucho escucharla hablar catalán. Era su voz, la voz que había escuchado desde bebé, hablando una lengua que me resultaba extraña. Entonces surgía un misterio entre nosotros, entre abuelita y yo, y la existencia de ese misterio me emocionaba, me daba una seguridad extraña. Abuelita tenía pensamientos que a mí me resultaban ininteligibles. Tenía una vida que yo no podía comprender, una vida secreta que comenzaba con el sonido de su voz hablando catalán”.
“¿Terminaste por entender catalán?”.
“No, jamás”.
“¿Recuerdas alguna palabra?”.
“Sí: res, era la que más repetía durante sus conversaciones. Y una vez, después de bañarme, se lo pregunté: abuelita, ¿qué significa res? Cuando ella me veía salir del baño con mi toalla, una toalla peluda y naranja, le decía a Anita Lois que debía acostar a los chicos y colgaba. Esa vez colgó, me observó un momento en silencio y sonrió; dijo: nada, res significa nada. Pensé que me preguntaría si me gustaría aprender a hablar catalán, pero no lo hizo. Que no lo hiciera me decepcionó al principio. No dije nada. No se lo pedí. Entendí que el catalán era el inicio de la vida secreta de abuelita y de cierta manera no quería perderla. Aunque después de eso, cuando ella me preguntaba algo, como: ¿te han gustado los fideos a la cazuela? Yo le respondía res para molestarla y ella me acariciaba la mejilla y se reía de buena gana”.
“Yo identifico la vida secreta de abuelita con la natación. Para mí ella accedía a su vida secreta cuando nadaba”.
“En cualquier caso”, dice mi hermano, “abuelita ha perdido las dos cosas: ya no habla catalán y tampoco nada.”.
“Chistoso que res signifique nada…”.
“¿Qué hay de chistoso en eso?”.
“Que tú te asomabas hacia el mundo secreto de abuelita a través de catalán y del catalán la única palabra que aprendiste es res: nada; y yo me asomaba hacia el mundo secreto de abuelita a través de la natación: cuando ella nadaba, que en presente es cuando ella nada. Nada y nada, dos acercamientos distintos hacia el mundo secreto de abuelita que terminan en una misma palabra. En una palabra que significa ausencia, que significa vacío…”.
“Yo no lo veo chistoso, sino muy triste”.
*
Mi hermano se ha quedado al cuidado de abuelita. Estoy en un restaurante sobre Avenida Popocatépetl con sus dos cuidadoras: Marta (pide té) y Claudia (pide café).
“Es una cadena de mentiras”, dice Marta. “Ella miente-nosotras mentimos-ella miente”.
“¿Mi abuela miente?”.
“No, supongo que mentir no es la palabra exacta”, el cansancio en los ojos de Marta se acentúa. Es una mujer de mirada exhausta. “Me dice que se va a cuidar a sus abuelas, me grita que no la siga y yo no puedo dejarla encerrada. La dejo salir y camino por la calle cinco o seis metros atrás de ella, escondiéndome entre árboles y coches estacionados, como una espía. Y ha ocurrido que al llegar a una esquina nos encontramos de frente y ella me enfrenta furiosa: ¡me está siguiendo! y yo le miento: no, mi nieto juega futbol en la Alberca Olímpica y yo vengo por aquí para verlo. A eso me refiero con cadena de mentiras”.
“¿Y mi abuela cuando sale de su casa por dónde camina?”.
“Dobla a la izquierda en Agustín Gutiérrez, camina por General Rincón hasta Río Churubusco. En Churubusco camina una cuadra hasta Paz Montes de Oca y sigue de frente hasta Agustín Gutiérrez. Le da la vuelta a la manzana para terminar regresando a su casa por el otro lado”.
“¿Y qué pasa cuando regresa?”.
“Yo me tardo unos minutos en llegar y la encuentro afuera de su casa, sin llaves. Me ve y me dice: Buenas tardes, ¿tiene usted llave?”
“¿Esto de querer irse siempre le ocurre por las tardes?”.
“Siempre por las tardes”.
“Cuando se sale, ¿siempre sabe regresar a su casa?”.
“Casi siempre. Dos veces se ha perdido porque dobla a la derecha en vez de a la izquierda en Agustín Gutiérrez y cuando llega a Prolongación Uxmal se queda pasmada. Entonces he llegado yo y la regreso a la casa”.
“¿Nunca ha querido salirse de su casa por las noches o madrugadas?”.
“Nunca”, dice Claudia.
“¿Ella no tiene llaves de su casa?”.
“No, cuando antes de dormir me las ha pedido le digo: mejor déjemelas a mí, por si alguien toca cuando esté dormida que no la moleste; y ella suele responder: sí, gracias, porque a veces Luis llega muy tarde”.
“¿Sus noches suelen ser tranquilas?”.
“Seguido la escucho llorar. Ella se encierra en su cuarto. No me abre. Llora durante quince minutos. Luego se calla. Yo he aprendido a no tocar.”.
“¿Por qué llora mi abuela?”.
“Alguna vez salió de su cuarto después de haber llorado. Me llamó y dijo: Luis no ha regresado, ¿se estará portando mal? En otra ocasión también salió de su cuarto después de haber llorado. Me llamó y dijo: Las abuelas están enfermas y ya es muy noche para que vaya a cuidarlas, y comenzó a llorar desconsoladamente. Nos sentamos en la cocina y yo le pregunté: señora, ¿cuántos años tiene usted? Y ella me respondió: noventa y tantos. Y yo le dije: ¿si usted tiene noventa y tantos, cree que sus abuelas siguen vivas? Ella comenzó a llorar y se encerró en su cuarto”.
“¿Ronca mi abuela?”.
“No, no suele roncar”, responde Claudia, quien en silencio me mira ante su taza de café vacía. Su mirada es inquisitiva. Me hace sentir sus preguntas: ¿Para qué esta cita?, ¿para qué esa libreta ridícula?, ¿para qué estas preguntas?, ¿si dice querer tanto a su abuela por qué la tiene así de abandonada como si fuera una inútil muñeca vieja?
“Usted no se parece a su abuela”, me dice Claudia, “tienen caras muy diferentes”, y yo la volteo a ver con ira repentina y larga tristeza.
III
DISOLUCIÓN NARCISISTA DE CUALQUIER SONIDO
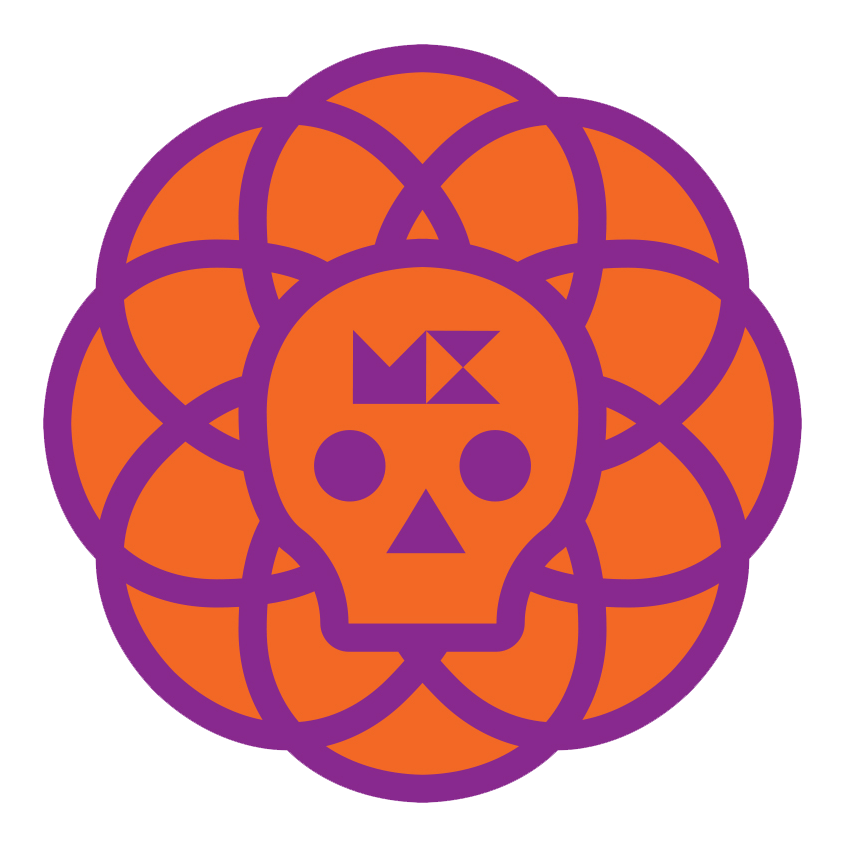
Leave a Reply